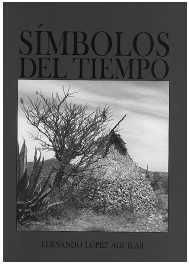 Hasta los años cincuenta todo contribuía a separar la historia de la antropología. Es en los años sesenta cuando asistimos a un clamoroso acercamiento entre ambas disciplinas. La renovación de la antropología consistió en el abandono de la antigua oposición entre sociedades primitivas (sociedades frías y sin historia) y sociedades complejas (sociedades calientes con historia), y en el redescubrimiento de la dimensión histórica de las sociedades del presente (cambio social) y del pasado (etnohistoria o antropología histórica).
Hasta los años cincuenta todo contribuía a separar la historia de la antropología. Es en los años sesenta cuando asistimos a un clamoroso acercamiento entre ambas disciplinas. La renovación de la antropología consistió en el abandono de la antigua oposición entre sociedades primitivas (sociedades frías y sin historia) y sociedades complejas (sociedades calientes con historia), y en el redescubrimiento de la dimensión histórica de las sociedades del presente (cambio social) y del pasado (etnohistoria o antropología histórica).
En un segundo momento, la renovación de la antropología se orientó hacia su conversión al estudio de las sociedades que habitaban en casa. Es decir, se interesó por la alteridad interna contemporánea (sociedades rurales, grupos marginales y minoritarios, nuevas expresiones modernas, etcétera) y de la alteridad interna histórica (el pasado de las sociedades rurales, indígenas, pero también el pasado de las ciudades o la historia de la tecnología industrial).
En las sociedades como la nuestra, caracterizada por la heterogeneidad social e histórica, la antropología estaría obligada a descubrir la evolución a través de la historia y la memoria escrita. Símbolos del tiempo de Fernando López Aguilar sigue esta línea innovadora al intentar, si no comprender al menos entretenerse, a lo Peter Winch, con la situación contemporánea de marginalidad de un conjunto de pueblos otomíes, analizando los procesos de integración progresiva en la sociedad global a través de las figuras históricas determinantes del Estado, la Iglesia o el mercado. En este sentido, el autor plantea un ejercicio posmoderno, mezclando arqueología, antropología e historia, para analizar a partir de una serie de premisas la evolución caótica e imprevisible de algunas comunidades del Valle del Mezquital:
1. El distanciamiento: pone a distancia sus propias categorías y valores para una interpretación heterodoxa del pasado, y desarrolla una actitud escéptica frente a los discursos de los documentos oficiales, los archivos que explora, generalmente producto de los poderes hegemónicos
2. El interés por lo marginal: va más allá de la realidad manifiesta, de los discursos y prácticas dominantes, los cuales afirman una legitimidad que disimula o disfraza otros intereses, deteniéndose en hechos aparentemente marginales, hechos y gestos que no poseen la legitimidad de las instituciones, como la evolución y autonomía de barrios, comunidades y pueblos. Esta es una tentativa que recuerda al deconstruccionismo derridiano y su atención por lo marginal, lo secundario y lo no dicho en un texto (cultural).
3. La crítica explícita al principio de la explicación: la manera usual de abordaje histórico de una realidad consistía en proyectar en el pasado las imágenes, los fantasmas o los ideales del momento, es decir, se trataba de leer los acontecimientos del pasado en el marco de preocupaciones contemporáneas bien determinadas, preocupaciones políticas o pedagógicas, por ejemplo. El historiador se encargaba de reconstruir un orden narrativo para dejar en el olvido y traer a la memoria aquello que convenía a la identidad colectiva en el presente. La historia tradicional era escrita para garantizar la conquista de un pasado, y su consecuencia era una pérdida de la especificidad y el significado de la realidad estudiada.
López Aguilar asume plenamente el contexto posmoderno actual de cambio. Se interesa por la incerteza, la heterogeneidad, la diversidad de comportamientos. La exigencia para el antropólogo es romper, a la manera de Derrida o Foucault, el tono y el carácter de las retóricas de los sistemas de poder. Para entendernos: romper con el positivismo para encontrarnos con un mundo paradójico, en perpetuo movimiento, como señalaba Heráclito. La cultura, por supuesto, ha intentado arreglar el desorden; así tenemos mitos, ideales, valores, pero hoy día este orden se nos ha quedado pequeño y no cabe más que vivir en el desorden. Quizá lo correcto es ser un “loco”. Actualmente ya no hay respuestas buenas en las ciencias o en las disciplinas, sino respuestas inteligentes y, por consiguiente, existen tantas interpretaciones como gente inteligente hay.
El autor de Símbolos del tiempo, aplica a un caso particular, el de los otomíes de El Mezquital, un planteamiento que James Rosenau había avanzado y que Appadurai retoma en La modernidad desbordada: la imagen de turbulencia (desarrollada por físicos y matemáticos) que se refleja en la idea de complejidad, de sistemas complejos. En la política del mundo contemporáneo existe una bifurcación entre un sistema multicéntrico y un sistema Estado-céntrico, en el cual los eventos son difíciles de prever. Rosenau habla de remplazar la imagen de acontecimientos por la de cascadas: secuencias de acciones en un mundo multicéntrico (gana impulso, de pronto pierden velocidad, se detienen, revierten su curso, etcétera), conectan la política global con la micropolítica de calles y barrios, los macroacontecimientos o cascadas se conectan a estructuras locales de sentimiento local en los discursos de la localidad, en las conversaciones causales en el café, en la plaza, en la lectura colectiva de periódicos (estas lecturas son difíciles de observar). Esta teoría no excluye otros factores: chivos expiatorios, frustraciones económicas, miedo al cambio, resistencia, religiosidad, demagogia política, etcétera. Ejemplo de esto son la explosión de descontento y oposición al nuevo aeropuerto en Texcoco por parte de San Salvador Atenco, un evento absolutamente imprevisible, o el linchamiento de policías en Tláhuac. ¿Cómo es posible que desviaciones ínfimas puedan generar efectos macroscópicos de enormes magnitudes?, se preguntaba Raymundo Mier.
Otro de los conceptos clave empleados en el texto es el flujo, señalando el intercambio de servicios económicos o religiosos entre el Ixmiquilpan del siglo XVI y las poblaciones de su alrededor. Un mecanismo que hoy se produce a gran escala entre los centros de poder estadounidense y europeo, emisores de los principales flujos de bienes e ideas, hacia las periferias.
López Aguilar apuesta por este ejercicio transdisciplinar tomando como base una documentación exhaustiva extraída de múltiples archivos locales y nacionales. Se convierte en un detective que busca a través de indicios, somete a sumario al documento histórico, mete en cintura el texto a partir de cláusulas discursivas. Recuerda mucho a la metodología de Carlos Ginzburg quien reivindica el psicoanálisis freudiano, la investigación de Sherlock Holmes, las técnicas de adivinación arcaica o el rastreo de las pistas de los cazadores. En efecto, no hay nada tan importante como las minucias, lo insignificante, y López Aguilar se convierte por un momento no sólo en un agnóstico o un ateo de la historia convencional, sino en un rastreador, en un poseso, un chamán a su manera que es abducido, que no lee signos codificados como las huellas, sino que disponiendo de una gran masa de datos históricos, provenientes de fuentes oficiales, intenta representarse a sí mismo en el papel del otro, ponerse en su lugar, empáticamente. En otras palabras, se pregunta: ¿qué habría hecho uno si fuera otomí?
La metodología de Fernando López recuerda mucho el desempeño del cazador, tal como Joseba Zulaika muestra en Caza, símbolo y eros. Zulaika explica el mecanismo ritual y simbólico de la caza, el cual se basa en la conjetura, adivinación, simbolismo. Todo cazador crea un cierre circular imaginario cuyo objetivo es impedir la salida de la presa, para después explorar el espacio maravilloso del interior. En efecto, nuestro autor va a la caza entendida como la capacidad de generar ese objetivo central hipnotizante.
Cuando el conocimiento conceptual es imposible surge la imaginación simbólica. En palabras de Sperber, el mecanismo simbólico sitúa como “entre paréntesis” la impotencia del concepto, y añade de su propia cosecha una presentación de segundo orden que cubren las lagunas del conocimiento. Este dispositivo simbólico no significa que, pero nos permite leer información no asequible al pensamiento más formal o enciclopédico. El cazador, al igual que el autor de la obra reseñada, es perfectamente consciente de esas lagunas insalvables. No puede controlar el instinto del animal, sus movimientos imprevisibles, las dificultades del terreno o el clima; aunque lo intuya, ni siquiera sabe a ciencia cierta dónde está la presa, aunque ésta se halle en los alrededores; no puede verla, oírla o palparla; aunque capte el rastro, todo depende del perro. Esta ignorancia es una condición esencial de la caza. Si hubiera tantos animales como se quisiera, o si se supiera de antemano el lugar preciso donde se hallan, ya no sería caza sino un trabajo de recogida. La escasez y desconocimiento de la caza hace que cada cacería sea una improvisación, un entregarse a la suerte.
¿Cómo compensa el cazador esa ignorancia, cómo juega con ella, cómo la supera? En el ámbito imaginativo, de conjetura e intuiciones.
En el ámbito estratégico, a base de cerrar cierres y crear pasos de transición. Creer en algo —eso es justamente colocar un acontecimiento entre paréntesis, confirmar una posibilidad a base de imponerle un cerco—. Al igual que en el ámbito del comportamiento tiene que “cerrar” un territorio, en el ámbito del símbolo tiene que “cerrar/creer” una posibilidad. Este es el ejercicio de López Aguilar. No le basta con la señal, la observación y la experimentación. Está obligado además a jugar con el conocimiento simbólico. Es decir, tiene que aprender a valerse de los conocimientos que no puede confirmar como las intuiciones, las suposiciones, las creencias, las adivinanzas. Si Sperber abre la antropología al campo de lo no controlable, Fernando López abre la arqueología al campo de la complejidad.
Solamente puedo apuntar, para concluir, un par de sugerencias para quienes tomen esta obra como modelo y como modélica de una nueva arqueología transdisciplinar.
La primera se refiere a su parte inicial, cuando el autor narra brevemente sus impresiones sobre la gente que conoció, sobre los paisajes, sobre las situaciones en campo. Este pecado de exhibicionismo, hoy día ha dejado de ser una mera colección de anécdotas o una estrategia retórica para convencer al lector que el investigador ha estado allí, y se ha convertido en conocimiento, en datos fundamentales de toda etnografía. La experiencia de campo, no lo olvidemos, es en primer lugar una experiencia profundamente personal, como decía Roger Sanjek, la calidad y densidad de toda etnografía se mide por explicar estas relaciones que se establecen con nuestros interlocutores: cómo se negocia la información con ellos, cómo conseguimos unos informantes y descartamos otros, cómo pasamos nuestras anotaciones de campo al texto, preguntas que todo trabajador de campo debería intentar responder. López Aguilar probablemente optó por mostrar brevemente un conjunto dispar de experiencias de campo, más como desahogo o como estrategia retórico-persuasiva para el lector, para demostrarle que “estuvo allí” para “contarlo aquí”, a lo Clifford Geertz. La manera del relato de viajes de Jacques Soustelle en México, tierra india se presenta aquí como el ideal y modelo a seguir. Soustelle tomó a México como alegoría de la Historia, hecha de impulso caótico y retrocesos, y cuyo sentido pensó como indescifrable. Con ello, finalmente, el círculo se cerraría.
La segunda es en relación a la posición agnóstica y crítica de Fernando López respecto a la narrativa maestra de la historiografía más positivista, la que representa un conjunto de dispositivos que reclaman para sí una cierta literalidad de la historia que representan. Esta crítica legítima deconstructiva debería ir siempre acompañada de un alto grado de sofisticación e innovación metodológica. De manera especial, los nuevos investigadores del mundo otomí deberían tener presente que el conocimiento de su cultura no puede ser reducido a un modelo occidental de semántica literal. La memoria otomí no es solamente textual, sino que se encuentra encarnada en los marcadores corporales, sedimentada en el cuerpo, codificada en los modos de preparar el alimento, las formas musicales o los paisajes. En el mundo otomí se descubre toda una serie de objetos mnemotécnicos como pintura rupestre, cerámica, monolitos y figuras antropomorfas, patrones de asentamiento, nombres y títulos, protocolos ceremoniales, edificios y, sin duda, narrativas orales. La memoria histórica se aborda a través de estos elementos simbólicos.
En sus conclusiones, el autor apunta a una postura cercana a la de Richard Rorty: la idea de que la epistemología dominante procede sobre la asunción de que todas las contribuciones a un discurso dado son conmensurables. Frente a esta tendencia surge la reacción en el sentido de que cualquier contexto histórico y cultural es en sí mismo hermenéutico y, de este modo, defiere del modo establecido, imponiendo un modelo textual de coherencia sobre las formas de conocimiento histórico. Y esto genera una serie de problemas, básicamente un dilema: atribuir una filosofía al mundo otomí corre el riesgo de representar su pensamiento en términos occidentalistas o eurocéntricos, o denominar “teoría indígena” al punto de vista de los otomíes significa colocar el pensamiento de los intelectuales occidentales en la cúspide por excelencia.
Asumamos que incluso la teoría más abstracta del caos y la complejidad es una forma de práctica social, un discurso con intención hegemónica, a lo Gramsci, pero sujeto a crítica y revisión desde una posición reflexiva. La teoría de la complejidad no es ni siquiera una teoría, no tiene consistencia. Frente al modelo positivista histórico oficial que presenta el pasado otomí como inevitablemente conducente a la unidad del presente, como reducido a una serie de rasgos esenciales, López Aguilar plantea que no existe la unidad, desde una posición que asume sus limitaciones frente a cualquier intento de presentar un discurso de autoridad.
Fernando López se recrea en la complejidad y la exuberancia. Si fuera un paseante imaginario, él se sentiría mucho más cómodo, como Robert Venturi, en Las Vegas, admirando el neobarroquismo, la mezcla heteróclita de estilos arquitectónicos, invirtiendo así el aforismo de Mies van del Rohe sobre su propia obra arquitectónica: “menos es más” por “menos es aburrido”.
Sobre el autor
David Lagunas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
