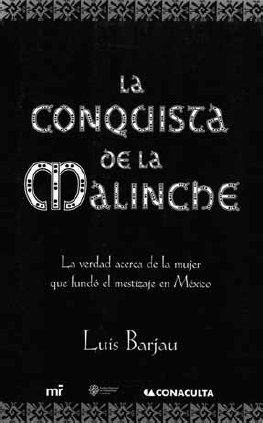 Se podría pensar que Malintzin, la Malinche o Marina es una de las figuras femeninas más conocidas de la historia mexicana, por su participación como intérprete de los soldados españoles que emprendieron la conquista del territorio conocido ahora como México. Sin embargo, aunque parezca paradójico, es de las que menos se han ocupado los historiadores. Luis Barjau, con su obra La conquista de la Malinche. La verdad acerca de la mujer que fundó el mestizaje en México, busca llenar ese vacío historiográfico con un estudio que, en mi opinión, tiene dos grandes virtudes: cuenta con una gran cantidad de información y presenta interpretaciones de los hechos de la conquista que son muy sugerentes. Si bien la obra trata sobre la Malinche, el autor aborda con gran desenvoltura diferentes asuntos de la conquista y la cosmovisión indígena. Su intención principal es penetrar en la mente de los protagonistas.
Se podría pensar que Malintzin, la Malinche o Marina es una de las figuras femeninas más conocidas de la historia mexicana, por su participación como intérprete de los soldados españoles que emprendieron la conquista del territorio conocido ahora como México. Sin embargo, aunque parezca paradójico, es de las que menos se han ocupado los historiadores. Luis Barjau, con su obra La conquista de la Malinche. La verdad acerca de la mujer que fundó el mestizaje en México, busca llenar ese vacío historiográfico con un estudio que, en mi opinión, tiene dos grandes virtudes: cuenta con una gran cantidad de información y presenta interpretaciones de los hechos de la conquista que son muy sugerentes. Si bien la obra trata sobre la Malinche, el autor aborda con gran desenvoltura diferentes asuntos de la conquista y la cosmovisión indígena. Su intención principal es penetrar en la mente de los protagonistas.
Asimismo, plantea preguntas que llevan al texto de lo histórico a la ficción y viceversa; esta amalgama no sólo vuelve más profundo el escrito, sino que le proporciona gran fluidez. Para estudiar a Marina, Barjau propone afrontar dos tareas: examinar la gesta de la conquista (y el consecuente entrelazamiento de dos civilizaciones que florecían en el siglo XVI) y analizar los significados míticos que se asociaron a la leyenda del personaje. Malintzin ha sido concebida como un polo cultural identificador, el fantasma de una fenomenología de corte ideológico y la punta de lanza de una mitología asociada con la traición. Esta última idea nació cuando los conquistadores justificaron, ante sí y ante el mundo, la invasión y sometimiento de los reinos mesoamericanos.
Se confirió a la Malinche el papel de traidora de su raza, mas no se mencionó nada de los pueblos que se levantaron contra los mexicas, los cuales a su vez serían traicionados por Cortés, ya que no los liberó del yugo del tributo. Esta visión “perversa” de la historia olvida que los pueblos originarios estaban divididos en diversos reinos y que la mayoría eran tributarios de Tenochtitlan; por esta razón guardaban una serie de resentimientos que emergerían tras la llegada de los españoles. La malevolencia llevó a considerar que la “supuesta” traición era una cuestión racial; incluso se pensó que los pueblos originarios debieron unirse para combatir al invasor. Marina no fue la única que recibió un calificativo peyorativo: se imputó cobardía y pusilanimidad a Moctezuma; se consideró a Cortés un ambicioso que, por capricho, destruyó “un orden social perfecto”, y se juzgó a Cuauhtémoc como la personificación de la derrota.
Esta visión de la historia ignora que estos personajes constituyen los referentes identificadores fundacionales y naturales de nuestro ser. Su papel de traductora volvió a Malintzin pieza central no sólo de la conquista y desintegración de un Estado, sino también para el establecimiento de los cimientos de un nuevo sistema. Debido a su función mediadora, Malinche es una figura coyuntural por excelencia; ella fue la primera persona de Mesoamérica que se condujo en dos lenguas distintas. En este sentido, representa el primer encuentro y el entrelazamiento de los bloques culturales e históricos de Occidente y Mesoamérica. Barjau califica este proceso como semiótico, pues se produce una reestructuración en la creación de símbolos de los pueblos.
Aunque Bernal Díaz afirmó que Malintzin era una gran cacica, fue regalada a Cortés después de la batalla de Centla, lo cual demostraba que no podía desempeñar ese papel, sino el de esclava. En el camino de Centla a Chalchiuhcuecan, por órdenes de Cortés, la Malinche pasó a ser propiedad de Alonso Hernández Portocarrero, uno de los hidalgos que lo acompañaban y con los que el conquistador buscaba quedar bien. En Chalchiuhcuecan los españoles se dieron cuenta de que ella hablaba náhuatl, ya que sus padres habían sido mexicas. Su conocimiento del idioma sería fundamental para que adquiriera un estatus distinto. La partida de Hernández a Europa fue oportuna; Marina quedó al servicio del capitán hispano, quien la convirtió en su amante porque no conocía a una mujer que hiciera lo que ella.
Además de que los españoles se beneficiaron al tenerla de traductora, ella era bastante inteligente y logró un cargo importante en el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, en Cempoala se transformó en negociadora política, un papel que también desempeñaría en Tlaxcala cuando descubrió que los tlaxcaltecas enviaban comida con el objetivo de espiar los movimientos de los iberos. Esto muestra que estaba bien enterada de los sucesos de su entorno y que contaba con la libertad suficiente para actuar por su cuenta. Tal beneficio se derivó de su posición como poseedora de la palabra; es decir, sabía que los españoles no lograrían establecer alianzas mientras no dominaran un idioma distinto.
Sin embargo, Barjau advierte que los estudiosos han omitido la labor de Jerónimo de Aguilar, quien se encargó de traducir del maya al castellano, por lo que existían dos intérpretes, cuya actuación fue esencial en la victoria de los hispanos. Si se recuerda el papel de Malintzin como traductora, y no el de Aguilar, se debe a que causaban sorpresa, a indígenas y españoles, sus habilidades en el dominio lingüístico; ella hablaba popoloca, maya chontal, náhuatl y castellano. Incluso animaba a los combatientes indígenas antes de que entraran en lucha. Conforme crecía su poder en el ejército hispano e indígena, no sólo traducía las órdenes de Cortés, sino que se daba el lujo de mandar ciertos movimientos militares. En Cholula ganó relevancia, pues descubrió el complot que se organizaba en contra de los iberos, gracias a que una mujer le confirió los planes por considerarla una principal.
Sin duda, la Malinche se convirtió en una mujer más española que indígena. Cuando se enfrentaba a situaciones inéditas, plenas de ambigüedad y misterio, repetía la voluntad de Cortés y hablaba con la misma certeza y autoridad. Su función determinante en las alianzas con los grupos indígenas, y en la guerra contra Tenochtitlan, provocó que se acusara a éste de valerse de una indígena para el logro de sus intereses. Tras la caída de Tenochtitlan, ella adquirió la etiqueta de una fémina temida y dura. Además de negociar con los diversos grupos que rendían vasallaje al conquistador, se volvió un eslabón fundamental de la construcción de un nuevo sistema, después de contribuir en la destrucción del anterior. También se le encargó la organización de los aliados y vencidos de la gesta conquistadora, la explicación de las nuevas costumbres que los vasallos debían asumir (en específico las relativas al tributo) y la reconstrucción de México-Tenochtitlan.
Así, Marina pasó de la esclavitud a la nobleza, gracias a la fidelidad que manifestó a Cortés; sobrepasó el papel de amante, para instalarse como lugarteniente y, en algunas transacciones, virreina. El destino, la oportunidad y su talento ocasionaron que negociara su labor tradicional de mujer indígena sometida a las costumbres ancestrales. En recompensa por su participación en la guerra de conquista, el capitán español le otorgó los pueblos de Oluta y Jaltipan. En 1524 la Malinche se casó con Juan Jaramillo, uno de los amigos de Cortés. Barjau explica esa unión por el hecho de que ella ya no era útil, pues el conquistador ya conocía el náhuatl. De esta relación nació María, la segunda hija de Malintzin; su primer hijo fue Martín, fruto de su vínculo con Cortés.
El autor estima que no sólo existe una Malinche histórica, sino también una que se ubica en el campo de la leyenda. Ella se convirtió en la imagen de la incapacidad y la traición nativa ante la presencia extranjera. Lo más trágico, según él, es el convencimiento de la pérdida de una patria por “impotencia” y “traición”. Desde esta perspectiva, se pasa por alto el encuentro de dos procesos civilizatorios con un desfase cultural, debido a que los contendientes tenían propósitos religiosos, económicos y sociales distintos. La mitificación de la pérdida oculta el drama de la conjunción sociocultural. También se le utiliza como coartada para justificar la imposibilidad de cumplir ciertas expectativas;
Marina encarna la figura desdichada de la culpa y la traición.
Barjau la considera el emblema de un mito inacabado, que en el futuro representará el recuerdo totémico de la antigua sociedad nativa, el cual antecedió a la nación mexicana. Asimismo, simboliza a la mujer universal en uno de sus heroicos matices y, al igual que otras figuras coyunturales, la guía que transforma a su pueblo en otro; es decir, el pase transcultural por excelencia. Aunque se ha querido ver a Malintzi como una esclava oculta, en realidad tuvo gran prestigio y poder entre los indígenas. Cabe recordar que fue la primera mujer de Estado en el continente, la primera conversa y vehículo de la evangelización cristiana de una cultura ancestral. Catalogarla como barragana y traidora es subestimarla por su condición.
El historiador señala que la Malinche se ha convertido en objeto de estudio de la cultura mexicana. La ambigüedad que se percibe en su mitificación deriva de un doble hecho: la mujer violada de cuyas entrañas emerge el mestizaje y la aliada del invasor que deja a su merced su propio mundo aborigen. Existen algunas versiones que la asocian a Cortés como una dualidad casi divina; mientras en otras ellos son parte de los astros del cielo. Resulta interesante mencionar que la literatura decimonónica contribuyó a otorgarle a Marina un papel nefasto en la historia de México. Por ejemplo, en la primera novela de tema indígena, denominada Xicótencatl, se presenta a los españoles como criminales, libertinos, corruptos, pendencieros y codiciosos; en contraposición, se atribuía a los tlaxcaltecas la pureza y lealtad del hombre superior. A pesar de que se concebía a Cortés como un “monstruo infernal”, dotado de “astucia maléfica” con la que dividía a los reinos y después lograba su adhesión, el personaje que mayor inquina causaba era la Malinche. No sólo se le consideraba una traidora, sino también se le veía como un monstruo de lujuria, infidelidad, conveniencia egoísta y vileza. Esa obra inauguraría la leyenda negra en torno a ella y establecería las bases del complejo ideológico que supuso la existencia de un país traicionado por sus propios correligionarios, corrompidos por la influencia occidental. También Los mártires de Anáhuac, de Eligio Ancona, se repite el argumento sobre la deslealtad de Malintzin hacia su pueblo y su raza. Además, se le concedía una mentalidad occidental y se le presentaba como una mujer celosa que buscaba matar a una hija de Moctezuma.
En las novelas de Ireneo Paz (Amor y suplicio y Doña Marina), la Malinche aparece como personaje principal; sin embargo, el escritor quiso mostrar los infortunios de los seres ante la imposibilidad de consumar el amor romántico. Barjau advierte que en la narrativa del siglo XIX, con excepción de Paz, quedó establecido el complejo ideológico que la convirtió en la figura central de la traición, sobre la base de una supuesta noción racial y una entidad geopolítica. En el mismo siglo, su complejidad llevó a crear el malinchismo, concepto que refleja una actitud “autodenigratoria”, un autodesprecio y una magnificación de la superioridad europea. Según Octavio Paz, estos son síntomas ineludibles de que el mestizo estaba en desacuerdo con su herencia indígena e hispánica.
Pese a la leyenda alrededor de Malintzin, Barjau afirma que ella es una mujer arquetípica, la encarnación de una indígena con poder en medio de un febril periodo de transición. Hay que reconocer su papel de heroína y figura mitológica, fundadora de la moderna nación mexicana, porque no sólo fue un símbolo coyuntural en la descentralización del poder en Mesoamérica, sino el elemento clave, como traductora, de la adhesión progresiva de los pueblos indígenas a la causa europea. El libro constituye una gran aportación a la historiografía mexicana: presenta a la mujer de carne y hueso que tuvo una importante participación en la guerra de conquista y funcionó como puente entre dos culturas. También desmenuza el mito que la cubre para demostrar que no es posible acusarla de traidora. De hecho, este papel no puede otorgarse a ninguno de los pueblos que se aliaron a los españoles. La extraordinaria obra de Barjau evidencia que los estudios serios, bien documentados y reflexivos, ayudan a desmitificar y a deshacerse de mentiras creadas en torno a ciertos personajes de nuestra historia.
Sobre la autora
Beatriz Lucía Cano Sánchez
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
