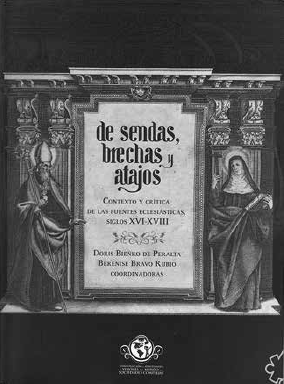 Los trece artículos que conforman el libro coordinado por las investigadoras Doris Bieñko y Berenise Bravo ciertamente proveen al lector de sendas, brechas y atajos para abordar las distintas fuentes eclesiásticas, generadas en el seno de la Iglesia católica a uno y otro lado del Atlántico.
Los trece artículos que conforman el libro coordinado por las investigadoras Doris Bieñko y Berenise Bravo ciertamente proveen al lector de sendas, brechas y atajos para abordar las distintas fuentes eclesiásticas, generadas en el seno de la Iglesia católica a uno y otro lado del Atlántico.
En un acto generoso, esta suerte de compendio teórico-práctico reúne a especialistas consagrados y a jóvenes estudiosos que analizan y explican las características de las fuentes a las que el investigador en ciernes se enfrenta cuando consulta los fondos reservados de las bibliotecas, archivos y demás recintos en los que se halla la información referente a la sociedad, la religiosidad y la Iglesia novohispanas.
Para el buen manejo de esta compilación hay que tomar en cuenta el orden en que los trabajos han sido dispuestos; así, el lector encontrará que los primeros ensayos reflexionan acerca de los relatos derivados del clero regular principalmente; más adelante los documentos producidos en las instancias seculares y, por último, los que se desprenden de las instituciones como los tribunales eclesiásticos ordinarios, el Tribunal del Santo Oficio o la burocracia pontificia y arzobispal.
Para aquel interesado en las lecturas edificantes que exaltaron los modelos de comportamiento, las virtudes y la piedad de numerosos hombres y mujeres a quienes se intentó elevar a los altares en el Nuevo y en el Viejo Mundo, es necesario atender los trabajos de Antonio Rubial y Doris Bieñko. Los autores proponen una serie de atajos para leer atenta y críticamente los recovecos que plantea el intrincado discurso hagiográfico vertido en las vidas de venerables, santos; autobiografías de monjas y frailes, principalmente entre los siglos XVI, XVII y XVIII.
Por su parte, Rubén Romero Galván en el ensayo “Las crónicas provinciales como fuentes para el conocimiento de la orden franciscana” —entendiendo crónica provincial, como la memoria histórica de cada orden— subraya que, para estudiar este tipo de fuente, no hay que perder de vista al sujeto que escribe y con qué propósito lo hace. En este caso, el interés por afianzar una identidad, legitimar la obra evangelizadora en América y la promoción del carisma de la orden y de sus valores, a través de la descripción de modelos de virtud de algunos miembros ejemplares de la orden, fueron algunos de los aspectos exaltados en este tipo de escritos entre los jóvenes religiosos. En ellos se puede indagar acerca de la vida cotidiana de la orden, los modelos de comportamiento imperantes y las formas de pensar y concebir el mundo, entre otros aspectos. En consonancia con este trabajo, el de Clementina Battcock sobre La Relación de las cosas de Yucatán, atribuida a fray Diego de Landa, ahonda en los terrenos del discurso en el afán de legitimar la empresa evangelizadora entre los mayas, posiblemente con la intención de atraer a futuros misioneros franciscanos al Nuevo Mundo.
El acercamiento a la vida y a la gestión de los conventos y tribunales religiosos novohispanos es posible, a partir del conocimiento de la estructura de dichas instituciones y de los límites de su jurisdicción, para entender las tareas que cumplían y, por ende, los documentos que generaron. De esta forma, en “Los libros de ´patentes´ y de ´disposiciones ´: fuentes para el conocimiento de la orden franciscana” Daniel Vázquez Conde expone claramente la organización de dicha orden para ilustrar el origen y la función de las patentes y disposiciones —lo que ahora se conocen como oficios y circulares e informes económicos—. Las patentes dan cuenta de la vida interna de los conventos. En ellas se daba noticia de leyes reales, bulas o breves; nombramientos de cargos y relación con otras órdenes; ampliaciones o restricciones; organización del culto, fiestas, misiones, cofradías; recepción de novicios, planes de estudio y otros. Las disposiciones muestran la gestión económica del convento. Allí se asientan los gastos, los ingresos, las rentas; el manejo de recursos materiales y espirituales de la congregación y puede accederse a la vida cotidiana de la institución, a los conflictos, problemas y dinámicas de ésta sin el filtro de la idealización literaria edificante que el discurso hagiográfico buscaba enfatizar.
El tema de los expedientes que se desprenden de los tribunales eclesiásticos ordinarios es expuesto de manera muy lúcida por Jorge Trasloheros en “Para historiar los Tribunales Eclesiásticos Ordinarios de la provincia eclesiástica de México en la Nueva España. Los contextos institucionales, las fuentes y su tratamiento”. A través del estudio de un caso que involucra a una comunidad de indios y a su cura beneficiado, el historiador devela la brecha cultural que existe, en un asunto de justicia, entre la parte que inicia un proceso y la que se defiende y, por tanto, los aspectos que el investigador debe observar para no quedarse con la visión de una sola cara de la moneda.
A diferencia de los expedientes de los tribunales eclesiásticos estudiados por Trasloheros, en “El estudio del procedimiento inquisitorial a través de los documentos del Santo Oficio novohispano”, Adriana Rodríguez se enfoca a los procesos inquisitoriales. La autora analiza de manera puntual el caso de un ermitaño acusado de “alumbrado”, que tras varios años de juicio que incluyeron la tortura y el encierro fue liberado y desterrado. Como concluye la autora, el proceso realizado contra Juan Bautista de Cárdenas es un acercamiento a la “cotidianidad de los grupos disidentes novohispanos”, es el caso de un individuo en “desacato” de las normas difundidas de comportamiento, así como elemento potencial de herejía.
El ensayo de Clara García Ayluardo sobre las cofradías novohispanas es sumamente esclarecedor en cuanto a la riqueza que ofrecen los documentos que de ellas se desprenden: constituciones, actas de cabildo, patentes, sumarios de indulgencias, testamentos de cofrades, etcétera. El prestigio que daba pertenecer a una o más cofradías, el poder económico, social y religioso, así como el sentimiento de pertenencia, permite conocer más a fondo a una sociedad secular que, en su mayoría, optaba por reunirse en torno a una congregación de tipo religioso para actuar en comunidad y ser parte de las fiestas y procesiones; promover obras materiales, espirituales y caritativas y, finalmente, ser merecedor de la obra redentora de Jesucristo.
El siguiente ensayo, escrito por Berenise Bravo y Marco Antonio Pérez, repara en los pormenores de las visitas pastorales, en particular en la primera llevada a cabo por el arzobispo de México, Lanciego y Eguilaz. Los autores trazan una parte de la ruta de Lanciego y señalan la senda que se puede retomar para tratar una fuente de este tipo y lo que el estudioso encuentra en ella, como las recomendaciones que los arzobispos solían hacer y que dan cuenta de sus percepciones y observaciones acerca del estado de la administración, el orden y la limpieza; sobre la feligresía, las prácticas y costumbres de tal o cual sitio y en general, el control que el arzobispo ejercía sobre su territorio eclesiástico.
El matrimonio católico tridentino es tratado por Benedetta Albani y, más que el sacramento en sí, aborda la documentación conocida como “dispensas matrimoniales”. La autora expone los trámites que una pareja, en este caso novohispana, debía realizar para recibir una dispensa matrimonial por consanguinidad, la cual no siempre era autorizada por un arzobispo del continente americano, sino que había que solicitarla directamente a Roma. La descripción de un proceso que comenzó en la Nueva España, llegó hasta el pontífice y cruzó de nuevo el Atlántico para desembarcar en la capital virreinal, muestra la complejidad y la “eficacia” del sistema burocrático eclesial a uno y otro lado del orbe. Este proceso involucraba a personajes poco estudiados y que cobran relevancia en el vaivén oficial, como secretarios, notarios, procuradores y demás responsables de desplegar los mecanismos políticos, económicos y sociales que se implican para obtener un documento de esta naturaleza.
El trabajo puntual y meticuloso de Lilia Isabel López, “Para construir la historia local: los archivos parroquiales”, introduce al estudioso en el área del papeleo parroquial y sus pormenores: actas de bautizo, defunciones, matrimonios, confirmaciones; libros de hermandades, cofradías, capellanías y gobierno; inventarios, recibos de pagos y donaciones, entre otros. Todos estos documentos se convierten en fuente para la historia “cuando el investigador, después de observarlos, leerlos y analizarlos encuentra que contienen información valiosa, que puede servir como evidencia o huella de la vida de los hombres en el pasado” (p. 185). En su argumentación, la autora define las características de cada tipo de documento, lo que en él se puede hallar, y también refiere sus limitantes.
Siguiendo esta misma línea, Cristina Masferrer aborda las actas de bautizo de negros y castas en el Sagrario Metropolitano. En una suerte de análisis cuantitativo y cualitativo, que al sistematizarse e interpretarse genera información valiosa acerca de los valores religiosos predominantes en los grupos marginados, en su manera de entender los dogmas y sacramentos, así como las dinámicas familiares predominantes.
Por último, Rodrigo Martínez Baracs, en “Fuentes sobre la primitiva ermita del Tepeyac” reconstruye una de las sendas por las cuales el investigador puede aproximarse a la simiente del culto guadalupano, echando mano de la imaginación mesurada y el razonamiento crítico de las fuentes. En este ensayo, el autor muestra la pericia y la capacidad para leer “la letra fina” y reconstruir la pista del origen de la emblemática ermita del Tepeyac, así como la vinculación a ésta de varios personajes desde la época de la conquista, como Cortés y Zumárraga, hasta el humanista Cervantes de Salazar y el licenciado Zuazo, por nombrar algunos.
De sendas, brechas y atajos es el esfuerzo conjunto de una institución de estudios superiores y profesores interesados en formar investigadores informados, conscientes y analíticos. En este sentido, es una herramienta valiosa para los alumnos y para quienes se inician en la investigación histórica. Ojalá y continúe habiendo más ediciones como ésta.
Sobre la autora
Erandi Rubio Huertas
