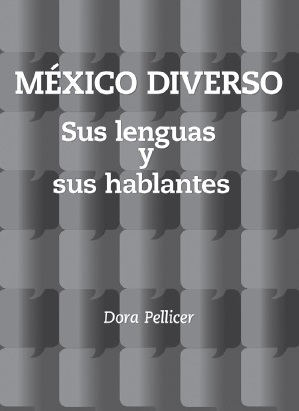El libro de Dora Pellicer México diverso se centra en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo: la batalla por las lenguas. Esta batalla tiene lugar en todos o casi todos los países, no sólo en los que registran pluralidad lingüística, sino también en aquellos que poseen una sola lengua, pues, por razones económicas, históricas o geopolíticas, siempre está presente la amenaza de una vecina o una lejana más hablada, que se va haciendo más fuerte en detrimento de otras que desaparecen o son minorizadas. Esto es una realidad a lo largo de la historia y es una de las preocupaciones para quienes se interesan por la vitalidad de las lenguas, entre los que está Dora. Prueba de ello es este libro con 19 ensayos elaborados a lo largo de una vida dedicada a reflexionar sobre ellas en países plurilingües y los peligros que las amenazan, en un contexto histórico cambiante y cada vez más globalizado, como es el caso de México.
Su título es muy elocuente: México diverso, sus lenguas y sus hablantes. En él está contenida la esencia del libro, que es la de conocer no sólo las diversas lenguas, sino también la actitud de sus hablantes a través de un tiempo largo, un tiempo de milenios, que se hace presente en nuestros días en varias docenas de ellas, pertenecientes a varios troncos o philum, y que hace miles de años surgieron de una lengua matriz. Un paraíso para los lingüistas que les gusta explorar la capacidad humana de crearlas y con ellas nombrar la realidad y comunicarse con el mundo.
El México plurilingüe comparte una cultura común y un espacio llamado Mesoamérica, en un tiempo que hoy estudiamos dividido en etapas bien establecidas; una etapa antigua en la que se forma un pensamiento propio, tanto sagrado como profano, un calendario común y grandes centros de poder; sigue una etapa novohispana en la que persisten lenguas y culturas con grandes cambios cualitativos en el pensamiento y en el acontecer político social; y, un pasado reciente, el de México independiente, en el que las lenguas de Mesoamérica vuelven a ser protagonistas del proyecto de nación. Éste es el tiempo en el que Dora va y viene, con el propósito de mirar el presente con el trasfondo multilingüe que lo sustenta. En él viven los hablantes, se comunican y establecen relaciones de poder, algunas lenguas se imponen y llegan a ser muy habladas y otras persisten en su territorio y dan color a este espacio que es una verdadera babel en la gran babel americana.
Centrados en el espacio y en el tiempo, volvemos los ojos al libro en el que se han reunido trabajos de casi treinta años “del cubículo y de la calle”, dice la autora. Los 19 artículos están agrupados en tres partes que corresponden a las etapas históricas ya referidas. Difícil es en una presentación hablar de todos ellos y además sería ocioso e inapropiado, porque una vez comentado todo el contenido del libro, nadie lo compraría. Pero sí podemos acercarnos a él y detenernos en algunos artículos que, espero, despierten interés y sean el atractivo para leer los demás.
En el prólogo, la autora da a conocer la materia contenida y explica el porqué de su trabajo. Justifica su interés en el estudio de las lenguas en contacto, en especial el español-mazahua, y avisa de que el libro está hecho desde una amplia perspectiva sociocultural. Describe el contenido de las tres partes en las que está estructurada la obra y de cada artículo ofrece un breve pero completo comentario que ayuda mucho al lector para andar por el texto. Me parece importante destacar que en los últimos capítulos, Dora trata de temas de última hora, como son los acuerdos de San Andrés Sacan Ch’en y los que atañen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Lenguas y hablantes en la Nueva España y en el México independiente” es la primera parte. Difícil es decidirse por alguno de los seis artículos, pues en ellos se abordan temas como la escritura y la oralidad, el contenido de una doctrina mazahua del siglo XVII y las miradas de los mexicanistas del siglo XIX hacia las lenguas y su pasado. Me decidí por el primero, “Lenguas y relaciones de poder”, porque la autora es sabia en políticas del lenguaje y ha enseñado a muchos alumnos esta materia. También me gustó por ser tema un poco universal, pues en él se trata del valor de la lengua y de la escritura a través de los siglos. Dora toma como punto de partida la Biblia para explicar cómo las lenguas van ganando poder cuando se extienden en el espacio.
El artículo comienza con un apartado, “De Babel a Pentecostés”, un periodo largo y en él domina primero la lengua hebrea, después la griega y finalmente la latina, hasta que en el Renacimiento las lenguas vulgares europeas se apoderan de la Biblia. Este conjunto de libros canónicos guarda un pensamiento compartido por muchos, el del pueblo judeocristiano, y Dora lo analiza junto con la lengua, porque todos sabemos que lengua y pensamiento son como las dos caras de una hoja de papel, decía Ferdinand de Saussure. En la lectura de Dora, la torre de Babel es el momento en el que se consolida el hebreo y Pentecostés es el milagro del pluralismo lingüístico que ella siempre defiende en sus clases y en sus escritos.
En su recorrido histórico, la investigadora se detiene en varios momentos; uno de ellos es “El descubrimiento de la tierra continental y de sus civilizaciones”. En este momento entran muchas lenguas en la historia universal y destaca el encuentro del náhuatl, que era la lengua general, con el español. Puntos importantes de esta parte son el cultivo de la lengua en la corte de Moctezuma, la escritura pictográfica en Mesoamérica, la lengua en los códices, y la escritura mixta que surgió en el siglo XVI.
La parte más novedosa, tal vez, es la que incursiona en el papel de las lenguas indígenas en el periodo virreinal y en ella hay tres protagonistas: los intérpretes, los escribanos y los declarantes. Son ellos los que dan vida a las lenguas en el nuevo orden y la autora reconstruye esta etapa con apego a las fuentes históricas. Parte de una dualidad en la empresa lingüística en la Nueva España, tarea no fácil y que implicaba la convivencia de muchas lenguas. Se logró, afirma Dora, en dos niveles: uno, en un espacio dedicado a la vida académica en el Colegio de Tlatelolco, y otro, en la vida cotidiana, en el gobierno civil, de la mano del escribano y el intérprete, en el cabildo y en el juzgado. El papel y la función de los intérpretes cobra vida en el libro; eran ellos el vínculo en el que se sustentaba la red administrativa de la Corona, y por ello la lingüista hace un análisis profundo de las obligaciones que implicaba el oficio de los intérpretes, no sólo del náhuatl sino también de otras lenguas, basado en fuentes primarias. En suma, todo un sistema bilingüe tan actual para nosotros. Finalmente, esta política lingüística acaba con los decretos del cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, amante del neoclasicismo, pero ejecutor de los decretos de Nueva Planta adoptados en todos los reinos de España por los Borbones a partir de 1715.
Pasemos a la segunda parte del libro, titulada “Las lenguas objeto de estudio e instrumento político”, que también consta de seis capítulos. En ésta se centran los problemas de nuestros días, como es el de la supervivencia de las lenguas amerindias frente a las tres “lenguas de Estado”, inglés, francés y español, que se han impuesto como consecuencia del proceso histórico de conquista y de intercambio intercontinental. En este espacio americano existen multitud de lenguas, algunas con vitalidad, algunas debilitadas y otras con muy poca presencia, pero todas se hablan en esta parte del mundo desde hace milenios y se resisten a morir.
De los seis ensayos de esta segunda parte voy a comentar el dedicado a la “Supervivencia de las lenguas indígenas”, tópico que interesa mucho a los lingüistas, pero también a los historiadores, antropólogos, filólogos y a todos aquellos que se preocupan por las creaciones del hombre, ya que la lengua es la primera y mayor ellas, ya que todas iluminan el conocimiento del universo.
Comienza Dora su ensayo con una frase muy bonita: “La diversidad lingüística es testimonio de formas múltiples de transformar, explicar y comunicar el conocimiento”. Tal frase justifica su preocupación por la debilidad de las lenguas indígenas ante un monolingüismo arrollador, a pesar de la legislación existente sobre derechos lingüísticos generados en las últimas décadas. Para argumentar su tesis parte de la lucha política en pro de las lenguas a partir del Congreso de Viena de 1815, en el que se rehízo la Europa desbaratada por Napoleón. En aquel congreso, firmado por cinco potencias europeas, se buscó la protección de las lenguas minoritarias habladas en Europa y se delinearon los primeros derechos lingüísticos. Entre paréntesis recordaré que los representantes de las potencias firmantes, entre los cuales se encontraban tres emperadores y figuras como Charles M. de Talleyrand, Alexander von Humboldt y Clemente de Metternich, no necesitaron intérpretes, todos se comunicaron en francés, aunque reconocieron derechos de las minorías. Poco a poco se abrieron paso los derechos lingüísticos y se fueron consolidando y ampliando a lo largo del siglo XIX hasta que, en el siglo XX, fueron incluidos en las constituciones y en entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.
Fue igualmente en el siglo XX cuando se fueron generando principios y derechos forjados en el seno del indigenismo y en las propias comunidades, apoyados en las reflexiones de los especialistas de la antropología. Surgió así lo que Dora llama “La polémica de los principios”, que ella analiza en dos planos: el individual y el colectivo. En el plano individual, son muchos los teóricos que ella reconoce, especialmente lingüistas y antropólogos, pero también filósofos como Jürgen Habermas, todos ellos ocupados en dar al ser humano la mayor libertad que existe, que es la de hablar su lengua, porque en ella se guarda el yo, el ser, la identidad.
Ya en el nivel colectivo, la autora se detiene en el periodo de las reivindicaciones lingüísticas, cuando se ha suscitado un gran debate en los países que cuentan con lenguas amerindias, y lo hace desde dos perspectivas, la de la educación y la de la oralidad. Como lingüista de nuestro tiempo, dedica mucha atención al tema de la oralidad, pensando tal vez en Saussure, que en su famoso Curso de lingüística general privilegia la lengua hablada para construir un modelo de estudio de cualquier de ellas en un momento concreto, es decir, en sincronía. La oralidad para la autora es fundamental en el gran debate de los derechos lingüísticos y en la toma de decisiones en la política lingüística. Y sobre el tema hace un recorrido histórico recordando que la escritura en Mesoamérica se sustentaba en el arte de la oralidad y que los escritores en lenguas indígenas actuales, también se sustentan en ella.
Este principio, afirma ella, se logró en uno de los acuerdos de San Andrés Sacan Ch’en, en el que se propone “elevar a rango constitucional la educación pluricultural, es decir, que se difunda la cultura de los pueblos indígenas como parte de la identidad nacional”. Como vemos, el discurso de la autora nos lleva al gran debate de fin del milenio y se abre, dice ella, “a dos asignaturas pendientes: la ausencia de las oralidades indígenas —lengua y cultura— en la educación y la ausencia de una educación indígena para la sociedad mestiza”. El tema es ancho y profundo y Dora navega en él desde hace muchos años, como se manifiesta en sus escritos, que ahora podemos leer y releer.
Pasemos a la tercera parte del libro, “Los hablantes: creatividad del español-mazahua”. Esta sección incluye siete capítulos y en ellos se tocan temas relacionados con el contacto de lenguas y el bilingüismo. Es un apartado rico en conceptos teóricos extraídos de pensadores reconocidos que han aportado numerosas reflexiones sobre los hablantes de lenguas en contacto y bilingüismo. Y es también donde se incluyen varios apartados dedicados a analizar el contacto entre el español y el mazahua en boca de ocho mujeres que van y vienen de sus comunidades a la Ciudad de México. Precisamente, uno de ellos me llamó la atención y lo voy a comentar. “Bilingüismo sustractivo: el uso del español en dos comunidades mazahuas”, es un texto interesante desde diversos puntos de vista: geográfico, histórico, antropológico y, sobre todo, lingüístico, con un fuerte contenido social. Está sostenido en bases teóricas firmes, repito, y Dora analiza el proceso histórico del pueblo mazahua en las pocas fuentes que quedan, pues dice ella que sólo existe un impreso de época virreinal, a diferencia de algunas otras lenguas de México que cuentan con gramáticas y vocabularios; “los mazahuas tuvieron un rol modesto en el conjunto de los pueblos mesoamericanos”.
El estudio consiste en el análisis de múltiples conversaciones que la autora dedicó a ocho mujeres mazahuas de dos comunidades, San Ildefonso y San Juan de las Manzanas, municipio de Ixtlahuaca, que trabajan en esta la capital del país y que conservan el contacto con su mundo rural y familiar. Para analizar el habla de las conversaciones, Dora aplica los nuevos métodos de la sociolingüística, como es la escala de GIDS propuesta por Joshua Fishman en 1991; con ella y con sus propias reflexiones elabora un análisis cuantitativo de la diglosia y del vigor de la lengua mazahua. En la escala se distinguen ocho etapas en el proceso de bilingüismo y diglosia y, con base en ella, la investigadora logra especificar en una tabla los grados de lo que llama “situaciones comunicativas”, en las que se refleja el proceso de estas hablantes de mazahua que pueden comunicarse igualmente en español, aunque, afirma ella, se observa un proceso de disminución de hablantes de la lengua nativa. Son ocho conversaciones de mujeres protagonistas del comienzo de un cambio de lenguas y en este trabajo queda un testimonio de lo que es una en peligro. Destaca la lealtad lingüística de las mujeres mayores que sostienen la vida de la lengua, así como su capacidad para dar soluciones pragmáticas cuando hablan español.
En fin, el libro contiene diferentes capítulos y en cada uno de ellos se presenta un motivo que llena un espacio de reflexión sobre la vida y destino de las lenguas, un destino que nos preocupa, pues todos sabemos que son sistemas de pensamiento y de comunicación y el conocimiento de alguna de ellas nos lleva a conocer mejor la propia. Al explorarlas, podemos detectar las analogías y las anomalías y ese proceso enriquece nuestro saber y amplía nuestra percepción del mundo y del universo de las culturas. Felicidades por este libro que penetra y nos acerca a ese México diverso que habitamos.
ASCENSIÓN HERNÁNDEZ TRIVIÑO
Instituto de Investigaciones
Filológicas, UNAM
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL. 85, MAYO-AGOSTO, 2022