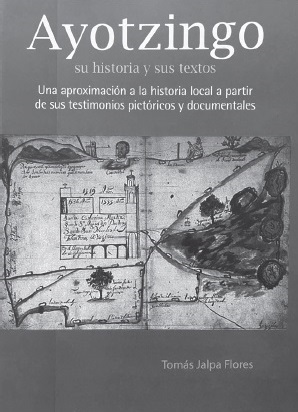Tomás Jalpa ha dedicado buena parte de su ya larga carrera de investigador al rescate de la historia de la región que lo vio nacer: Chalco. Así lo atestiguan sus diversos libros y artículos en los que ha empleado fuentes de tradición indígena y documentos elaborados por la administración colonial, así como mapas y registros cartográficos, para desentrañar la historia prehispánica y colonial del señorío asentado entre los bordes del sistema lacustre de la Cuenca de México y las primeras elevaciones de la Sierra Nevada. El nuevo libro que ahora sale a la luz combina, entonces, sus dos pasiones y constituye una pieza más para armar el rompecabezas de la historia de esta rica y compleja región, construido con base en una sólida investigación en archivos y bibliotecas.
Hay que destacar que el autor echó mano de fuentes muy diversas en su origen y características, lo que obliga a hacer uso de un amplio repertorio de herramientas metodológicas para dar a cada una el tratamiento adecuado. Por ello, Jalpa demuestra que se mueve con soltura entre los documentos de tradición indígena, las fuentes hispanas y los registros cartográficos, a los que suma la valiosa información que procede del trabajo de campo. Así pues, estamos frente a un texto que resulta atractivo para una diversidad de público, por la riqueza y variedad de sus fuentes, de su temática y del abordaje elegido por su autor.
Uno de los objetivos centrales es dar a conocer a un público amplio un corpus documental formado tanto por documentos pictográficos —que Jalpa denomina “el Códice de Ayotzingo”— como por un manuscrito, los “Anales del pueblo de Ayotzingo”. Ambos pertenecen al acervo de la Biblioteca Nacional de Francia y, hasta ahora, ningún estudioso se había acercado a ellos con verdadero interés. Resulta de gran importancia publicar estos documentos debido a que, por encontrarse en el extranjero, no tenemos acceso a ellos tan fácilmente. Es, por otra parte, una manera de acercar este corpus a los actuales pobladores de Ayotzingo que, como bien señala Tomás, en muchos casos ignoran su existencia misma, ya que salieron de Ayotzingo en tiempos ya remotos y de forma “sospechosa” o, por lo menos, cuestionable. Es bien sabido que a lo largo de los siglos XIX y XX, diversos coleccionistas nacionales y extranjeros solían recorrer los pueblos indígenas para adquirir “antigüedades”, lo mismo máscaras de uso ritual, piezas arqueológicas prehispánicas o, como en este caso, códices y manuscritos antiguos. En ocasiones los compraban por módicos precios a quienes estaban en obligación de resguardarlos. Se trató casi siempre de transacciones clandestinas, pues un pueblo difícilmente aceptaría deshacerse de textos que formaran parte de su identidad y de su historia. En otros casos, los coleccionistas de antigüedades simplemente los “sustraían” ilegalmente, es decir, los robaban. Joseph Aubin fue uno de los mayores coleccionistas de documentos del siglo XIX. Durante su larga estancia en México (entre 1830 y 1840), pudo reunir una vasta colección de manuscritos y códices, muchos de los cuales pertenecieron a personajes como Lorenzo Boturini o Antonio León y Gama, mientras que otros los obtuvo comprándolos a particulares. En 1840, de forma clandestina y sin autorización del gobierno mexicano, sacó del país esos documentos que tras su muerte fueron a dar por suerte a la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), y en la actualidad son parte principal del Fondo Mexicano de esa institución. Justamente, los documentos de Ayotzingo analizados por Tomás Jalpa en este libro pertenecen a la Colección Aubin-Goupil de esta biblioteca europea.
Ahora bien, no sabemos la vía por la que estos manuscritos fueron a parar a las manos de Aubin, ¡vamos, no se trata de acusarlo sin fundamento!, y Jalpa tampoco abunda al respecto. Lo que sí es cierto es que no podemos sino lamentar el hecho de que este acervo haya sido extraído de su lugar de origen, pues con ello los pueblos pierden parte de su historia, más aún, se quedan sin los instrumentos legales que, dado el caso, pudieran servirles para sustentar su ancestral posesión de la tierra y sus derechos sobre aguas y montes. En este sentido, hacerlo público es una manera simbólica de regresarla a su país de origen y hacerla accesible a los que debieran ser los principales interesados en ella: los habitantes del Ayotzingo del siglo XXI. Con este acto recuperan una parte de su memoria histórica que había sido mutilada. Aprovecho aquí para pedir encarecidamente al INAH que gestione una edición facsimilar de los documentos, a tamaño real y a color, que nos permita apreciarlos en todo su esplendor.
Así, los primeros interesados en el libro que señalamos serían los habitantes de Ayotzingo y su región, pero por supuesto no son los únicos. Decía yo al inicio que este es un texto para un público muy variado. Y es que el autor lleva a cabo un análisis iconográfico de los elementos presentes en el corpus pictórico de Ayotzingo: la manera en que se representan los cerros, los árboles, la tierra y las parcelas, los ríos, la flora y fauna local, así como el “paisaje cultural”, esto es, las casas, los caminos, los linderos y, por supuesto, los personajes y sus insignias de rango. En este análisis es evidente la presencia de elementos procedentes de la tradición pictórica indígena que se combinan con otros más de origen europeo; estamos entonces ante un códice culturalmente híbrido que nos muestra la evolución de la tradición nativa en el contexto colonial. Todo ello hace que esta publicación sea sumamente atractiva para los estudiosos del arte de la población originaria. También para los “codiceros”: los estudiosos de los códices y manuscritos de tradición indígena que, por suerte, en México tienen una larga tradición. Asimismo, la lectura de los glifos y sus elementos, así como las glosas o textos alfabéticos presentes en los documentos pictográficos, hacen que la obra sea también de sumo interés para los filólogos y los estudiosos de la lengua náhuatl. Además, este análisis viene a acrecentar un gran corpus como el Compendio Enciclopédico del Náhuatl, que a la fecha es el mayor instrumento para el estudio de los textos antiguos en lengua náhuatl escritos con glifos o con caracteres latinos. El CEN es un trabajo impresionante en el que Tomás Jalpa participa junto con diversos investigadores desde hace años, y el análisis del Códice de Ayotzingo y sus glifos y glosas sirve también para enriquecer ese otro proyecto en el que el autor labora en paralelo.
Pero Tomás Jalpa no sólo nos presenta estos manuscritos —lo cual es ya en sí mismo meritorio—, sino que utilizando la información contenida en ellos y la que obtuvo de diferentes fuentes de archivo, así como de los recorridos en campo, nos ofrece una historia detallada de Ayotzingo, un pueblo, nos dice, “como muchos otros” de la Cuenca de México, y a la vez excepcional por la actividad económica que lo distinguió desde la época prehispánica y durante buena parte del periodo colonial: ser el sitio donde se ubicaba el embarcadero más importante de la provincia de Chalco.
He de confesar que esta historia de Ayotzingo fue la parte que más disfruté del libro, pues se refiere a un tema que desde hace años me ha intrigado, aunque hasta hoy no pasa de ser una mera afición: la historia del complejo lacustre formado por las lagunas de Xaltocan, Zumpango, Texcoco, México, Xochimilco y Chalco. Una historia que implica la desecación de una superficie aproximada de 115 000 hectáreas. Dicho así parece una locura, pero no está de más recordar que estamos prontos a consumar esta desecación: la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quizá sea la última estocada que el ser humano asestará a un lago que agoniza. Y es que, observando la mancha urbana de la Ciudad de México, esta enorme plancha grisácea de cemento y asfalto, apenas moteada por el verde pálido de los árboles que, valientes, sobreviven bajo capas y capas de polvo y smog, cuesta trabajo imaginar esa otra ciudad, la que un día se erigió en el lago. Se nos olvida con frecuencia que estamos, no en el Valle de México, sino en la Cuenca de México, aunque cada temporada de lluvias las inundaciones y encharcamientos se encargan de recordarnos que nuestras casas y avenidas siguen siendo intrusos que usurpan un espacio que el agua lucha por recuperar.
Ahora bien, Tomás Jalpa no nos narra la historia de la Ciudad de México con sus acequias, canales y albardones, una historia que es más o menos conocida. El autor nos transporta a un pueblo situado en los límites al sur del complejo lacustre, para hablarnos de su importancia como sitio de reunión para productores y comerciantes que buscaban transportar sus mercancías en canoas hasta la Ciudad de México, capital de virreinato, en un viaje que duraba alrededor de ocho horas, dependiendo, supongo, del brío y experiencia del remero de turno. A Ayotzingo llegaban numerosos productos procedentes de la región poblano-tlaxcalteca, del valle de Cuernavaca-Cuautla y de sitios más lejanos, como la región Mixteca y La Montaña de Guerrero, pues era “la puerta de acceso a la Cuenca de México”. Sus pobladores se especializaron, entonces, en el oficio de remeros, y de su fuerza y pericia en la navegación lacustre dependía una parte importante del abasto a la capital del virreinato. A ellos también les tocaba hacerse cargo de limpiar la maleza, de limpiar los canales de navegación y desazolvarlos, a más de mantener en buen estado sus canoas, algunas de las cuales eran especiales para el transporte de grandes volúmenes, como la madera. En ocasiones, la demanda de transporte era tal que los comerciantes debían esperar días hasta que hubiera embarcaciones disponibles, de ahí que surgieran mesones y hospederías para atender al viajero, seguramente comedores, almuercerías, así como bodegas y almacenes para resguardar los productos en tanto se lograba su embarque.
A través de la narración de Jalpa es posible imaginar la bulliciosa vida de Ayotzingo, con españoles asentados en el pueblo a pesar incluso de las prohibiciones, el ir y venir de arrieros y comerciantes, las fiestas religiosas y de las cofradías del pueblo —entre ellos la hermandad de los remeros—, el tañer de las campanas del convento dominico y sus frailes, tratando de meter un poco de orden en ese mundo y buscando evitar que los fuereños perturbaran la paz de su parroquia. Toda una dinámica cotidiana fincada en torno a las actividades lacustres que vio su fin cuando, como acertadamente ha señalado Norma Angélica Castillo Palma, las aguas se retiraron y “la ciudad llegó a la puerta” de los habitantes de Ayotzingo.
Así, a todos los que hacen historia urbana y en particular estudian la forma en que se extendió este monstruo que hoy llamamos Ciudad de México y su enorme área metropolitana; a los historiadores del paisaje; a los que hacen historia ambiental, una especialidad cada vez más en boga (signo de los tiempos que vivimos); a los etnohistoriadores que conjugan, como nuestro autor, trabajo de campo con investigación documental; al historiador tradicional amante del “dato duro” que procede de los archivos, y a quienes, como yo, gustamos de recorrer la Ciudad de México y sus pueblos aledaños buscando, con nostalgia, rastros de lo que un día fue uno de los complejos lacustres más grandes del mundo; a todos nosotros, este libro tiene mucho que decirnos.
RAQUEL E. GÜERECA DURÁN
Biblioteca Nacional
de Antropología e Historia, INAH.
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL.85, MAYO-AGOSTO, 2022