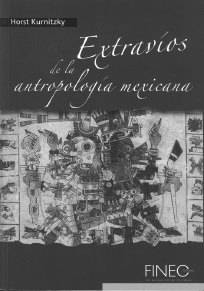 Tiene muy particular alcance la presentación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del reciente libro de Horst Kurnitzky, Extravíos de la antropología mexicana, porque se trata de una obra que apunta a una cuestión medular de nuestro mundo, su incapacidad de conocerse a sí mismo y por lo tanto de resolver de manera racional sus problemas, y porque el libro se centra en la incapacidad de la antropología e historia mexicanas para estudiar de manera científica, racional, el pasado prehispánico de México, que constituye una de las dimensiones esenciales de nuestro ser, y objeto de estudio privilegiado en esta Escuela.
Tiene muy particular alcance la presentación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del reciente libro de Horst Kurnitzky, Extravíos de la antropología mexicana, porque se trata de una obra que apunta a una cuestión medular de nuestro mundo, su incapacidad de conocerse a sí mismo y por lo tanto de resolver de manera racional sus problemas, y porque el libro se centra en la incapacidad de la antropología e historia mexicanas para estudiar de manera científica, racional, el pasado prehispánico de México, que constituye una de las dimensiones esenciales de nuestro ser, y objeto de estudio privilegiado en esta Escuela.
Estos Extravíos, piensa Kurnitzky, la antropología mexicana los comparte con todas las antropologías, en su incapacidad para captar las sociedades no capitalistas o capitalistas marginales o atípicas. Pero el caso mexicano se agrava porque las sucesivas fundaciones y refundaciones del Estado mexicano, con la revolución de Independencia, la guerra de Reforma y la Revolución mexicana, pusieron a la historia y antropología mexicanas al servicio de la construcción del Estado proveyendo una versión gloriosa del pasado prehispánico, importante sustento ideológico del patriotismo mexicano, heredero del patriotismo criollo de los siglos XVII y XVIII.
Esta subordinación de la conciencia histórica mexicana a los requerimientos de construcción del Estado nacional no ha afectado solamente al conocimiento del pasado prehispánico, pues también ha dificultado el acceso a otros periodos y aspectos de nuestra historia, como el ilegitimizado periodo colonial, y sin embargo tan fundamental, y los siglos XIX y XX, ya tan nuestros, con su maniquea división entre buenos y malos, liberales y conservadores, revolucionarios y reaccionarios. Pero no cabe duda de que la barrera más grande se levanta ante el pasado prehispánico, debido no sólo a la escasez y las dificultades de las fuentes existentes (códices destruidos por los frailes, quienes nos dieron sus propias versiones del pasado, dominadas por categorías como Dios y el Diablo), sino a una serie de tabúes epistemológicos, como lo son los indios del pasado y del presente, incriticables y por ende no pensables, ni por la antropología mexicana ni por la extranjera.
Quisiera citar el breve texto de Theodor W. Adorno, el gran filósofo marxista de la Escuela de Frankfurt, que Kurnitzky puso al frente de su libro:
La autocensura política que tiene que practicar quien no quiere sucumbir o, al menos, no ser totalmente excluido, tiene una tendencia inmanente, probablemente irresistible, de devenir en el mecanismo inconsciente de la censura y, con ello, en la estupidización.
De modo que la autocensura consciente o inconsciente de los historiadores y antropólogos ha ocasionado una estupidización, esto es, una disminución de la capacidad de pensar. De manera específica, provocó una “ausencia de crítica hacia los testimonios conservados y a la falta de imaginación para concebir relaciones sociales distintas a las propias”. Quisiera asentar mi concordancia con la enunciación de estos requerimientos de la investigación y reflexión históricas, que son la crítica y la imaginación: la conjugación de la crítica profunda de las fuentes y las interpretaciones existentes, con el uso intenso y controlado de la imaginación, además de la lucha permanente contra toda censura y autocensura del pensamiento.
Ya en el siglo XIX los historiadores más lúcidos enunciaban el principio de que la verdad se debe buscar con independencia absoluta de las consecuencias que creamos que pudiera tener la enunciación de esa verdad, al margen de que guste o no, de quedar bien con uno u otro partido, con la “izquierda” o la “derecha”, o lo “políticamente correcto”. Suele suceder que los de izquierda piensen que somos de derecha y que los de derecha piensen que somos de izquierda, lo cual no me parece mal. La investigación, búsqueda de verdad y de verdades, es por definición imprevisible y su función es ayudarnos a conocernos, desconcertarnos, sorprendernos, divertirnos, iluminarnos y cuestionarnos. (Qué lejos estamos del historiador proveedor de identidad grupal; más bien, hoy, el historiador cuestiona las falsas identidades.)
Este papel provocador es el que ha asumido Kurnitzky en Extravíos de la antropología mexicana, y como tal es loable, pues quiere sobre todo provocar a pensar, recuperar o alcanzar una actitud racional. Así debe considerarse su libro, por lo que merece que se tome en serio de manera total y en cada uno de sus argumentos, lo cual nos aleja del elogio formal y nos acerca al diálogo real.
El libro tiene dos líneas argumentativas, a veces separadas, a veces entrelazadas: una argumentación negativa, de crítica a los extravíos de la antropología y la historia mexicana, y una argumentación positiva, de enunciación de las proposiciones de Kurnitzky sobre el periodo prehispánico.
En el Prólogo y a lo largo del libro, Kurnitzky critica la supuesta imposibilidad de los españoles para conocer el mundo prehispánico que vinieron a conquistar. Algunos argumentos de este autor son cuestionables, pero no vale la pena discutirlos ahora porque él mismo aclara que “el problema de las crónicas españolas puede superarse si se las lee conociendo las múltiples estrategias cristianas de conversión y difusión, así como la mentalidad de sus autores”. Lo que más bien quiere poner de manifiesto son
[…] los extravíos de la antropología y la historia mexicanas del siglo XX que, después de siglos, continúan aceptando acríticamente las valoraciones, descripciones y clasificaciones asentadas en las crónicas españolas, y se conforman con hacerlas encajar en un esquema positivista que no es sino la secularización del mismo esquema medieval español en donde las categorías del bien y del mal siguen apegadas a la moral cristiana y persiste la práctica de intentar introducir toda una realidad ajena y compleja (la geografía, la economía, los usos y costumbres, la guerra, el Estado, la religión, el arte, etcétera) en compartimientos estancos, haciendo caso omiso de las relaciones, purificando la realidad pasada y borrando los conflictos.
Esta visión unificada, elogiosa y folclórica del pasado prehispánico se debe a que el Estado corporativo fundado por la Revolución de 1910 puso “a la antropología y a la historia mexicanas a su servicio”. Kurnitzky critica con razón:
La constatación de que ‘como México no hay dos’; el proyecto de divinización de la nación mexicana como estrategia política de la oligarquía revolucionaria, y la reelaboración de la ‘raza cósmica’ y del indigenismo al servicio de un mito de origen propio, fueron acciones constitutivas y productos exitosos tanto de la nueva cultura nacional como de su antropología e historia.
Tras el movimiento de 1968, según Kurnitzky, surgió la necesidad de una renovación de la visión del pasado prehispánico, pero el resultado fue la sustitución de una ideología importada por otra, el marxismo vulgar en lugar del positivismo, en el marco de una negociación entre el PRI y los académicos, cuyo descontento se aplacó con empleos universitarios y públicos. Esta no me parece una descripción muy exacta —ni, por cierto, muy cortés— porque pasa de una discusión de ideas a una descalificación moral, de corrupción colectiva indiscriminada.
La realidad es que, si bien es cierto que la autocensura ha calado hondo y que muchos problemas no han recibido la atención que merecen, como el sacrificio humano y la antropofagia, habría que ver que tanto en México como en el extranjero se está produciendo un cambio, una visión más crítica e imaginativa ante los documentos etnohistóricos, arqueológicos, epigráficos, tal como la pide Kurnitzky. Su voz no es tan disonante como él mismo pretende, y tengo la impresión de que aunque muchas veces busca entrar en confrontación, más bien se incorpora a un diálogo. Bienvenido.
No cabe duda de que la realidad del sacrificio humano y la antropofagia ha sido crecientemente aceptada y ha sido incorporada, si bien aun de manera incipiente, a una discusión seria sobre el conjunto de la sociedad mexica. Lo mismo puede decirse sobre la aceptación de la importancia del sacrificio entre los mayas, gracias al desciframiento parcial de su escritura y de los avances de la epigrafía, particularmente a partir del libro The Blood of Kings de Linda Schele y Mary Ellen Miller, de 1986, difundido y discutido en México por Octavio Paz en sus “Reflexiones de un intruso”, y por Enrique Florescano en varios de sus libros. Se acepta cada vez más esta nueva concepción de los mayas, antes concebidos como “los griegos de Mesoamérica”, pacíficos arquitectos y observadores de los astros. Pero sin duda falta pensar toda la cuestión más a fondo, y transmitir esta reflexión a toda la sociedad y particularmente al medio académico, como lo muestra la incomodidad e histeria que provocó la película Apocalypto. Se imprimieron carteles y se difundieron correos electrónicos diciendo: “¡No la veas! “, verdadero llamado a abdicar del pensamiento. ¿De qué lado están, de los sacrificadores o de los que intentan escapar del sacrificio? (Algunos contestan al viejo estilo: “Le vamos a aplicar el 33 a ese gringo que se atreve a criticarnos”.)
También está naciendo una percepción de la importancia de la guerra, la tortura y múltiples formas de sacrificio entre los antiguos habitantes de Michoacán. Claudia Espejel, gracias a su investigación hermenéutica sobre la Relación de Michoacán (escrita en 1541 por el franciscano fray Jerónimo de Alcalá), pudo ver con claridad tanto el filtro que creaba en el fraile las medievales Siete partidas de Alfonso “El Sabio”, como la realidad permanente de los sacrificios humanos y de la quema de madera en hogueras, no muy ecológicas. Pero, pese a todo, la franciscana, tzintzuntzanista y teocrática Relación de Michoacán se volvió hoy el fundamento histórico de las celebraciones del “año nuevo purépecha”. Por ello acierta Kurnitzky cuando advierte los graves peligros de la intervención de los antropólogos en la conformación de las memorias y supuestas identidades étnicas de los pueblos indios.
Los cuestionamientos de Kurnitzky son importantes y aun vitales, pero desmerecen cuando se limitan a criticar de manera descontextualizada a autores como Miguel León-Portilla, Enrique Florescano o Luis Vázquez León. Primero porque las críticas son injustas: León-Portilla ha impulsado análisis y ediciones de las fuentes en náhuatl y otras lenguas indias, que precisamente permiten al antropólogo y al historiador reflexionar por su cuenta. Florescano ha destacado justamente la construcción estatal de los diferentes paradigmas de las historias del pasado de México y ha avanzado en la historia comparativa del periodo prehispánico, sin soslayar la existencia de los sacrificios. Y Vázquez León, al referirse al modo de producción tributario —como lo han hecho Eric Wolf y muchos historiadores y antropólogos—, no hace más que enunciar un nivel de funcionamiento, tecnológico, económico, político, social y religioso, de las múltiples sociedades del viejo y del nuevo mundo a lo largo de su historia agrícola civilizacional (mediante el tributo los campesinos sostienen a las ciudades con sus reyes, nobles, sacerdotes, artistas y guerreros), lo cual no impide la investigación de otros aspectos de la realidad. Y sobre todo, esta crítica al concepto de modo de producción tributario se ve mal si Kurnitzky lo enfrenta con generalidades aún más vastas, como el carácter primigenio del sacrificio de mujeres, la centralidad del sacrificio en todas las sociedades, o la transmisión matrilineal, entre otras, presentadas de manera declarativa, cuando son precisamente asuntos que se trata de pensar.
Estas críticas personalizadas, y otras respecto a las que no vale la pena alegar, impiden tratar de ver con mayor claridad los obstáculos, los extravíos, las censuras y autocensuras que limitan inquirir a fondo el pasado prehispánico, tanto en México como en el extranjero. Y entender problemas semejantes en el mundo actual, porque también hay muchas “otredades” cuyo desconocimiento, pese a toneladas de publicaciones, ha llevado a sangrientas y destructivas confrontaciones. Otra vez, las supuestas “identidades” étnicas (raciales-racistas al revés o al derecho) y religiosas (religiones que ligan y desligan, unen y separan, enfrentan).
A manera de contrapunto con su crítica a los Extravíos de la antropología mexicana, Horst Kurnitzky expone varias propuestas positivas, sin duda importantes y sugerentes, como son la imbricación de la religión y de las relaciones de parentesco en la vida económica y política toda de las sociedades prehispánicas, la herencia matrilineal, su concepción cíclica del mundo contrapuesta a la concepción del mundo histórica de las sociedades dominadas por las religiones judeocristianas, la centralidad del sacrificio en la reproducción de las sociedades prehispánicas y de todo el mundo antiguo, los sacrificios de mujeres como forma primaria del sacrificio en las sociedades arcaicas, la religión que surge ante la angustia humana de no poder controlar un mundo desconocido y amenazante, la sustitución de los sacrificios humanos por otras formas de sacrificio, presentes aun en las sociedades capitalistas dominadas por el dinero y su estructura sacrificial represiva de la naturaleza interior y exterior del hombre y, sobre todo, la posibilidad de liberarnos de esta omnipresencia del sacrificio.1
Todas estas ideas, y varias más, son importantes y merecen discutirse a fondo. Pero Kurnitzky las presenta como si fueran verdades incontrovertibles y el lector a menudo siente que le dice: “si no estás de acuerdo conmigo, quiere decir que estás sometido a los extravíos priistas y corruptos de la antropología mexicana”. No se trata de aprobar o reprobar tal o cual problema oportunamente replanteado por Kurnitzky, sino de someterlo a una investigación verdadera, no censurada ni autocensurada, en el que se maximice el uso de la crítica y la imaginación.
Más allá de los extravíos propiamente mexicanos, Horst Kurnitzky advierte los peligros de la renuncia a pensar en términos globales, radicales y críticos en las sociedades del pasado y del presente, de acuerdo con exigencias de inteligibilidad que se abandonaron con el supuesto fracaso teórico del marxismo a fines del siglo XX. Sin esta reflexión es imposible entender la grave situación en que se encuentra la humanidad, y ver la manera de superarla.
Sobre el autor
Rodrigo Martínez Baracs
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
Citas
- Horst Kurnitzky expuso algunas de estas ideas en su libro La estructura libidinal del dinero. Contribución a la teoría de la femineidad, México, Siglo XXI, 1978 [1974]. [↩]
