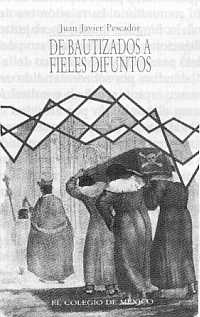 Desde las primeras líneas de esta obra, que seguramente será de utilidad para los interesados en la historia de las poblaciones de México, Juan Javier Pescador entusiasma al lector, al expresar las amplias posibilidades que ofrecen los archivos parroquiales. Como lo demostrará en el desarrollo de su trabajo, mediante estos registros se pueden conocer, mensurar y analizar factores como la fecundidad, la mortalidad y la nupcialidad, así como el “impacto de las epidemias, las estrategias de parentesco, las endogamias “raciales”, el mestizaje, el tamaño medio de la familia, la migración, entre otros, de los que se desprenden algunas interpretaciones reveladoras. Además de las tendencias demográficas, estos archivos y otros testimonios nacionales y extranjeros ofrecen invaluable información analizada acerca de la vida cotidiana, las actividades económicas de sus parroquianos y de la región; así como las formas de apropiación y uso del espacio doméstico y del espacio público por los distintos grupos sociales, y los comportamientos y actitudes de párrocos y feligreses.
Desde las primeras líneas de esta obra, que seguramente será de utilidad para los interesados en la historia de las poblaciones de México, Juan Javier Pescador entusiasma al lector, al expresar las amplias posibilidades que ofrecen los archivos parroquiales. Como lo demostrará en el desarrollo de su trabajo, mediante estos registros se pueden conocer, mensurar y analizar factores como la fecundidad, la mortalidad y la nupcialidad, así como el “impacto de las epidemias, las estrategias de parentesco, las endogamias “raciales”, el mestizaje, el tamaño medio de la familia, la migración, entre otros, de los que se desprenden algunas interpretaciones reveladoras. Además de las tendencias demográficas, estos archivos y otros testimonios nacionales y extranjeros ofrecen invaluable información analizada acerca de la vida cotidiana, las actividades económicas de sus parroquianos y de la región; así como las formas de apropiación y uso del espacio doméstico y del espacio público por los distintos grupos sociales, y los comportamientos y actitudes de párrocos y feligreses.
La primera meta del autor fue la de, además de dar a conocer la importancia del universo parroquial y su función rectora en la vida cotidiana de la Colonia, adentrarse en la experiencia cristiana y descubrir los contenidos de la fe experimentada en una parroquia urbana.
En esta publicación se concentran una serie de ensayos y ponencias, por lo que si bien sus capítulos poseen un interés común y cierta secuencia, pueden ser considerados como unidades, que no siempre logran una plena integración. Historiador y especialista en demografía histórica, el autor ha rebasado la interpretación de su vasto análisis cuantitativo para ofrecer un panorama, algo más que descriptivo, de la trama social, expresada en el universo urbano de esta parroquia, con sesgos comparativos que refieren a otros espacios urbanos de Francia, Puebla, y tres sitios rurales de México. Su ambición por abarcar diversos aspectos a lo largo de 252 años, adolece de una secuencia cronológica y de vacíos en el tiempo, desbordándose la posibilidad de interpretar sistemáticamente la evolución demográfica, las estructuras y los procesos históricos de la comunidad, la familia, la vida religiosa y las mentalidades. Por encima de los desafortunados extravíos, reflejo de la inquieta personalidad del autor, sus logros y aportaciones bien valen una amplia recomendación para la lectura de esta obra, en que convergen lo mismo ciertos intereses de quienes desarrollan una visión renovada de la historia, que de los antropólogos que se hallan en la búsqueda de una mejor comprensión de los hechos sociales en México y otras latitudes.
Juan J. Pescador comienza por señalar cómo el principio ordenador de la Colonia para la configuración territorial o zonificación de las parroquias entre 1524 y 1772, fue la separación de los feligreses.
Esta separación de las feligresías derivó de la aspiración de la Corona para constituir una “república de indios” y una “república de españoles”. De tal suerte que existiendo una sola planta urbana y dos ciudades eclesiásticas, las demarcaciones reales dependían de qué tan tesoneras fueran las luchas de cada párroco, Es así que las parroquias no tenían una jurisdicción estrictamente territorial, pues sus feligreses podían proceder de distintos barrios no considerados a priori. Dicha situación persistió hasta fines del siglo XVIII, cuando se inició la búsqueda de una nueva y más adecuada asignación de los espacios urbanos, que incluirían a los parroquiales, para un mejor funcionamiento y control administrativo. Una de las medidas en el camino al “laicismo” fue la secularización plena de los curatos y la aplicación del criterio estrictamente territorial. De acuerdo con el plan de reforma de Lorenzana y Alzate, en febrero de 1772 quedaron constituidas las 14 parroquias que tendría la ciudad de México hasta principios del siglo XX, dicho acto, según palabras citadas por Moreno de los Arcos, significó el fin de la ciudad colonial, que se rigió por el principio de la separación de “razas”. Pero aún más importante fue el inicio de la ruptura con las formas subterráneas de la ciudad antigua. Sin embargo, tampoco las nuevas reglas fueron cumplidas por los feligreses al pie de la letra, por lo que dicha reforma sólo tuvo resultados parciales. Podemos añadir que se impuso un cierto grado de voluntad social o fuerza de la costumbre que impidió la homogeneización del espacio religioso.
Es importante destacar los estrechos vínculos que el párroco contraía con los fieles; él tenía la seria responsabilidad de ser el gran señor y padre espiritual de su ámbito comunitario. La relación era de naturaleza familiar, donde el conjunto de obligaciones mutuas se derivaron del “modelo patriarcal y monárquico de familia”, dándose por sobreentendido un parentesco espiritual valioso e indisoluble como el que se da por afinidad o sello legal. La parroquia constituía un núcleo central y rector de la comunidad.
En la obra se abordan lo que el autor denomina las estructuras demográficas, con el fin de identificar el perfil demográfico, su dinámica y evolución. Paralelamente se buscó reconocer los factores religiosos, económicos y epidemiológicos en “las pautas determinantes de los movimientos estacionases de bautizos, concepciones, matrimonios y entierros.” (p. 13)
El autor destaca que las crisis demográficas fueron uno de los factores de mayor impacto en la dinámica demográfica, en su evolución y en los cambios severos a corto, mediano y largo plazo. También trata de mostrar cómo esas pestes o epidemias y las crisis pudieron provocar efectos catastróficos de carácter económico, social y religioso; esto implica que trastocaron los valores, los modos de pensar y actuar, es decir, las estrategias de la vida cotidiana. Dichas crisis y supercrisis redundaron en un marcado deterioro de las condiciones y del nivel de vida urbano y representan un rasgo característico, es decir, una resultante periódica de la dinámica demográfica del antiguo régimen. Uno de los efectos de éstas a largo plazo fueron las perturbaciones en las estructuras familiares.
Algunas de las conclusiones de este análisis revelan que los niveles extremadamente precarios de la población estaban, en buena medida, sujetos a las variaciones de los precios de los artículos básicos de consumo, principalmente el maíz, y que a su vez se reflejaron en las variaciones de las curvas de mortalidad, encontrando en esta última su “único factor de reajuste demográfico”; lo que comprueba un estado de vulnerabilidad de las ciudades novohispanas frente a las crisis de subsistencia, extremada por el descenso de los saldos migratorios y de los niveles de vida, dando lugar a una mayor desnutrición y proclividad a las enfermedades, y la mayor intensidad y frecuencia de las epidemias.
Uno de los factores clave de la dinámica demográfica urbana es, sin duda, la migración a las ciudades. Las actas matrimoniales se encuentran entre las principales fuentes interpretadas. Estas actas son los únicos documentos que normalmente asientan el lugar de origen de los esponsales. De esta manera, Pescador deduce que la migración ocurría mediante vínculos familiares y comunitarios, ya que la mayoría de la gente procedía de los mismos pueblos, además las parejas se formaban con frecuencia por paisanos.
El autor dedica un capítulo a lo que él llama las estructuras sociodemográficas, con el afán de conocer los patrones de nupcialidad vigentes para el siglo XVIII, sus determinantes y consecuencias en la ciudad de México; los niveles y proliferación de hijos ilegítimos a lo largo del tiempo. Expone las características del “mercado matrimonial”, es decir, “sus componentes étnicos, demográficos, espaciales y sociales, entre otros.” (p. 14) Por otro lado, Juan J. Pescador detecta un marcado desequilibrio entre solteros y solteras, donde las mujeres excedían en número; este desbalance significó uno de los rasgos principales del mercado matrimonial que entre sus más fuertes restricciones se destaca la de impedir la práctica universal del matrimonio. Quisiéramos añadir al respecto algunos puntos más del autor cuando dice que el matrimonio era un buen reflejo más del “carácter corporativo y desagregado de las organizaciones del Antiguo Régimen, basadas en las estructuras del parentesco.” (p. 150) Descontada la libre competencia, la respuesta al intercambio y los patrones de nupcialidad, se basaban en férreos criterios cincelados por las costumbres y características culturales de cada grupo socioétnico.
Se puede constatar mediante los datos ofrecidos que la endogamia, que tendió a imponerse entre españoles (peninsulares y criollos), llegó a su punto más alto con el inicio de la Independencia (86 por ciento de las nupcias en Santa Catarina); dicha tendencia se impuso más allá de la obligación que estableciera la reforma arzobispal de Lorenzana hacia 1769, en el sentido de que todos los grupos raciales tenían que convivir juntos. Lo cual indica, pensamos, cómo en el presente persiste aparte el grupo de los “blancos”, que se ha conservado como grupo (aunque ya no se les distinga con el nombre de españoles) y que se ha mantenido, en un buen número, en los estratos sociales más altos, identificado con una ideología racista, colonial. Esa tendencia endogámica como mecanismo clave les ha permitido continuar reproduciéndose como un grupo dominante, como clase, y conservar su cohesión.
Por otra parte, una interpretación inquietante de la “endogamia racial” (por cierto que debiera referirse más bien a endogamia étnica, puesto que está comprobado que el concepto de razas no es aplicable a la especie humana), es la que indica que el mestizaje, fuera de ser una gradual apertura de las pautas endogámicas, es un producto limitado de las mezclas interétnicas, de las uniones marginales de españoles, indios y castas, pero básicamente de la dinámica reproductiva de estas últimas; así como también de la frecuencia con que se daban las segundas nupcias, que eran menos endogámicas (generalmente entre viudas y viudos). Es cierto también que esta endogamia es la expresión de una limitada feria matrimonial dada por las restricciones de la ideología discriminativa dominante. Muchas dudas quedan al respecto, en especial sobre el fenómeno del mestizaje y sus implicaciones socioculturales.
En el capítulo de las estructuras sociales, se describe el estado, elementos físicos y materiales de las residencias u hogares de las unidades domésticas; asimismo la composición sexual y étnica, y las formas de organización social y de convivencia implicadas por tales circunstancias.
Aquí se expresa la búsqueda de las condiciones más relevantes de sociabilidad en el espacio privado, así como con los patrones de conducta relacionados con las estrategias matrimoniales y de parentesco espiritual.
Respecto estas estructuras sociales y las características de los hogares, las familias, el matrimonio y el parentesco, resulta estimulante que los padrones parroquiales ofrezcan, como bien dice el autor, “una fotografía instantánea” del tamaño y las condiciones de las casas en Santa Catarina.
Con base en algunos de los recuentos anuales, entre 1681 1684, podemos saber, por ejemplo, que el promedio del número de habitantes por familia oscilaba entre 4.5 y 5.8. Sus páginas entreabren las puertas para conocer la manera en que los hombres de aquellas épocas entendieron, vivieron y organizaron los espacios domésticos. La consideración del espacio resulta sugestiva para introducirnos en la vida cotidiana en tiempos precedentes.
Tenemos otra referencia significativa: que en medio de las transformaciones ocurridas, factores económicos y demográficos propiciaron la multiplicación de “familias fragmentadas”, donde la vecindad suplió “algunas funciones y solidaridades atribuidas al hogar, la casa y la familia.” (pp. 190-191). Santa Catarina tenía todos los tipos de construcciones representativas de la ciudad, desde las casas señoriales, de estructura patriarcal, hasta los pobres jacales dispersos en los terrenos salitrosos. Se describen aquí la distribución, disposición y materiales empleados en las casas de los criollos, así como en las vecindades de las castas (que ocupaban con frecuencia las casas construidas por los españoles y criollos para su renta y que parecen ser el origen de la popularización de algunas colonias o barrios del Centro Histórico, Santa María la Ribera o la San Rafael) y corrales de indios; sin descontar la casa particular del Apartado, perteneciente a la familia señorial de los Fagoaga. Tomando el caso particular de esta última, trató de identificar la frecuencia y extensión de sus patrones, cuyos comportamientos parecen haber trascendido a las élites, como un sistema de valores propio del antiguo régimen.
Frente a la casa señorial se gestó una modalidad de familia, de particular interés para la comprensión de la vida social y su interacción con la vida privada, es la explicación de la “familia fragmentada” y la inestabilidad de los hogares conyugales. Entre sus causas se identifican las crisis de mortandad, la rigidez de las endogamias y la inmigración, que dieron lugar a huérfanos, niños expósitos, arrimados, allegados, viudas y viudos, y en consecuencia, familias privadas de intimidad, en la medida en que su apertura era proporcional a su incapacidad de bastarse a sí mismas. Así ocurría en las vecindades, habitadas predominantemente por las castas, donde privaba (y priva) el hacinamiento y la promiscuidad; además de la existencia de espacios y actividades compartidos y coordinados con el vecindario, que incluía el fogón para cocinar. (Por cierto, cabe señalar, que para definir y aplicar el concepto de grupo doméstico deben considerarse como requisitos los de compartir una entrada y un fogón común).
De esta manera, el autor identifica y compara la familia troncal, propia de las casas señoriales y patriarcales de los españoles, frente a la familia popular. Para esta última, poco sentido tenía la diferenciación de los espacios habitacionales respecto a las nociones de interior-exterior, público-privado, ni tampoco las de privacía e intimidad. Por su parte, los indígenas, a pesar de habitar en jacales pobres, vivían casi siempre en familias nucleares, pequeñas, al estilo rural y libres de las cargas inquilinarias de las vecindades.
En la última parte del libro, destinada a conocer algunos elementos de las estructuras mentales, Juan J. Pescador se esforzó por entender un poco más las diversas reacciones colectivas que se generan por los ataques de las pestes, profundizando en el concepto de “Guerra de Dios”. (p. 283) Culmina con la recreación de la vida religiosa popular y los elementos destacados de las cofradías o hermandades novohispanas. Además brinda una visión diacrónica sobre las fases de las creencias religiosas, pasando “de la piedad popular tridentina austera a la piedad popular barroca y se trata de perfilar los alcances y logros de la cristianización”. (p. 363). Aunque nos parece que para tal ambición, si bien ofrece interesantes referentes, el fervor expresado en la asignación de los nombres de pila de los bautizados no alcanza a tocar a fondo respecto a los procesos en la mentalidad cristiana de los fieles.
Al despuntar el siglo XIX, el desquebrajamiento del mundo parroquial en Santa Catarina, junto con el inevitable derrumbe del antiguo régimen en la capital, además de las consecuencias institucionales, demográficas y religiosas, implicaron un deterioro sistemático en los terrenos económico, material y urbano como resultado. El paisaje urbano de entonces se ensombreció cada vez más. Un sitio como La Viña, ubicado en las inmediaciones de Santa Catarina y Tlatelolco, reflejaba uno de los espectáculos más deplorables de miseria y abandono. En medio de estas escenas se gestaban cambios históricos.
Sobre la autora
Gilda Cubillo Moreno
Dirección de Etnohistoria.
