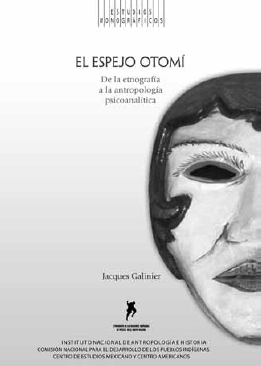 Por consejo e iniciativa de Paul Rivet, Jacques Soustelle habría de dedicar, a partir de 1932,1 más de tres años al estudio de los otopames,2 ofreciendo con ello el primero y más importante trabajo sobre esos seis pueblos indios en su conjunto. Siendo de todos estos los más numerosos y extendidos en el territorio nacional, la mayor parte del trabajo para escribir La familia otomí-pame del México central la dedicó a los otomíes, a quienes reconoció en su variabilidad de Guanajuato a Tlaxcala y desde Michoacán hasta Veracruz. Respecto a los otomíes orientales, aquéllos entre quienes Jacques Galinier habría de trabajar tres décadas después, el fundador de los estudios otopames conoció a los que viven cerca de Tulancingo y a los de Texcatepec, los primeros en la Tanzania de esa Australia que constituye el territorio otomí oriental, los segundos en el norte de ese continente. De esos otomíes, Soustelle no habría de saber más que de oídas de los de la sierra oriente de Hidalgo, mientras que de los de tierra caliente no habría de tener noticia alguna, siendo que los de Ixhuatlán de Madero no aparecen siquiera contemplados en su mapa de las variantes dialectales otomíes. Así, habría dejado fuera, precisamente, a aquellos otomíes que, hasta nuestros días, celebran el espectacular ritual carnavalesco del Volador, el que todos conocemos al menos por su versión emblemática, la totonaca de Papantla.
Por consejo e iniciativa de Paul Rivet, Jacques Soustelle habría de dedicar, a partir de 1932,1 más de tres años al estudio de los otopames,2 ofreciendo con ello el primero y más importante trabajo sobre esos seis pueblos indios en su conjunto. Siendo de todos estos los más numerosos y extendidos en el territorio nacional, la mayor parte del trabajo para escribir La familia otomí-pame del México central la dedicó a los otomíes, a quienes reconoció en su variabilidad de Guanajuato a Tlaxcala y desde Michoacán hasta Veracruz. Respecto a los otomíes orientales, aquéllos entre quienes Jacques Galinier habría de trabajar tres décadas después, el fundador de los estudios otopames conoció a los que viven cerca de Tulancingo y a los de Texcatepec, los primeros en la Tanzania de esa Australia que constituye el territorio otomí oriental, los segundos en el norte de ese continente. De esos otomíes, Soustelle no habría de saber más que de oídas de los de la sierra oriente de Hidalgo, mientras que de los de tierra caliente no habría de tener noticia alguna, siendo que los de Ixhuatlán de Madero no aparecen siquiera contemplados en su mapa de las variantes dialectales otomíes. Así, habría dejado fuera, precisamente, a aquellos otomíes que, hasta nuestros días, celebran el espectacular ritual carnavalesco del Volador, el que todos conocemos al menos por su versión emblemática, la totonaca de Papantla.
Hacia el tiempo en que el lingüista francés regresó al Viejo Continente, el mismo Paul Rivet tuvo el propósito de enviar a México a Guy Stresser-Péan, quien entonces recién terminaba sus estudios etnológicos en la Universidad de la Sorbona. En una serie de entrevistas que Guilhem Olivier realizara al fundador de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa en México —más tarde Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)—, el sabio francés cuenta que fue Soustelle quien le sugirió dedicar sus esfuerzos al estudio de los teenek (huastecos) y que, apenas antes de abordar el tren que habría de conducirlo a su aventura neocontinental, Rivet le pidió indagar sobre la danza del Volador, lo que Soustelle no había tenido oportunidad de hacer.3 Aunque el fruto más voluminoso de la investigación que Stresser-Péan dedicara al Volador permanece inédito,4 dos textos fundamentales dan cuenta de sus principales resultados: el primero presentado en el París de 1947 en el 28º Congreso Internacional de Americanistas,5 el segundo publicado como un apartado del libro que dedicó a tratar la evangelización colonial y las prácticas religiosas contemporáneas de los indígenas de la sierra norte de Puebla.6 No es nuestra intención hacer aquí una crítica improcedente, con lucidez, tardía y ajena, dirigida a Stresser-Péan. Sin embargo, en aras de mostrar el contraste que la obra de Stresser-Péan tiene respecto de la de Galinier en este punto, señalaremos que el interés del primero por la danza del Volador parece separado de otros fenómenos culturales, casi como una isla en un archipiélago de artículos y libros dedicados a los más variados temas. En la obra de Galinier, en cambio, el Volador aparece siempre en el contexto ritual entero en que se encarna —el del Carnaval—, al tiempo que se vincula, al punto de serlo de manera obsesiva, con otros aspectos de la vida cultural otomí. Si el oficio del etnógrafo supone la conexión de campos que superficialmente y desde una mirada extranjera o inexperta aparecen desvinculados unos de otros, la obra de Galinier es etnográfica en el sentido preciso del término.
Casi como un juego de la historia, Galinier habría de llegar a México el mes de noviembre de 1969,7 para dar continuidad a un imaginario proyecto que Paul Rivet habría delegado primero a Soustelle y después a Stresser- Péan. Sin haber sido defraudado por ninguno de estos mexicanistas, el Carnaval otomí, escenario del ritual del Volador, habría de saturar casi enteramente las investigaciones de ese heredero de Soustelle: Jacques Galinier, quien encontraría precisamente en Jacques y Georgette Soustelle asesoría constante, y en Stresser-Péan, entonces director de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa, el estímulo en México para dedicarse al estudio de los otomíes de la Huasteca.8
Jacques Galinier es, sin duda, el etnólogo más destacado en lo que toca a los estudios sobre otomianos y acaso otopames, a decir por la recurrencia con que los especialistas en estos grupos acuden a sus vetas interpretativas para encontrar guía a sus propias investigaciones, lo que no obsta para que el propio Galinier señale una y otra vez las deficiencias de esa antropología sostenida casi enteramente en la obra de los fundadores y la necesidad urgente de una puesta al día de las etnografías clásicas que, aunque señeras, dan cuenta de una realidad que no es la de hoy.9 A veces en un tono pedagógico, casi paterno —abusando de las imágenes que aparecen una y otra vez en El espejo otomí—, Galinier señala a las jóvenes generaciones de etnógrafos la necesidad de realizar un trabajo de campo que ha de hacerse con conocimiento de la lengua nativa, que debe partir de un reconocimiento integral de los distintos ámbitos sociales y que está obligado a hacerse parte de la vida cotidiana de nuestros interlocutores, al grado no sólo de reconocer el paso de los meses sino también el paso de la noche al día, inmiscuyéndose en los aspectos más íntimos de la dinámica cultural, no limitándolo a ese órgano de la percepción privilegiado por Occidente: la vista —como constata el uso del concepto de cosmovisión—, sino abriéndolo al tacto, al olfato, al oído… y abandonando lo que califica de una pudibundez que “deja en las sombras la cuestión del trabajo psíquico en la cultura” y sus “categorías de fondo”, a saber, el sexo y la muerte.10
Otras veces en un tono crítico, como una madre devoradora —para continuar con las imágenes del espejo otomí—, Galinier arremete contra los profesionales. Primero contra los “etnógrafos de superficie”11 que, argumentando una aculturación acabada, niegan toda especificidad cultural a las poblaciones amerindias.12 Después contra “una supuesta experiencia ‘dialógica’ externa, entre el antropólogo y los textos, en bruto o trabajados por sus colegas… pero lejos del campo”,13 contra la imposición de categorías ajenas y en favor del reconocimiento de las categorías nativas, no limitadas a las derivadas de los saberes explícitos, sino atendiendo también, y sobre todo, “a sus fundamentos implícitos, es decir, inconscientes”.14 Más tarde, contra un “atomismo etnográfico” que se limita a la acumulación de estudios de caso, de comunidad, al tiempo que contra la comparación no controlada al nivel de la región cultural mesoamericana, frecuentemente en búsqueda de falsas continuidades históricas que añoran la imagen de lo autóctono, así sea ésta una distorsionada. Las condiciones precisas de tal comparación se desarrollan en el capítulo “El entendimiento mesoamericano. Categorías y objetos del mundo”, originalmente publicado en 1999. En discusión con Viveiros de Castro,15 en este texto Galinier explora si las categorías de la filosofía aristotélica pueden aplicarse “a las ‘filosofías primarias’ amerindias”.16
El espejo otomí es, en efecto, una compilación de traducciones de artículos publicados en un lapso de 25 años. En la primera parte del espejo otomí los lectores reconocerán desarrollos de temas tratados en La mitad del mundo,17 la obra fundamental de Galinier. Así, en los dos primeros capítulos observarán las incursiones del autor en el ámbito de la etnosemántica, con el fin de vincular el campo léxico con el campo conceptual del morfema relativo a la piel y la podredumbre que, en las lenguas otomianas —e incluso otopames—, ofrece una prodigiosa productividad, enteramente consciente para los hablantes otomíes y semiconsciente para los hablantes de mazahua, anunciando así una vía posible para las indagaciones comparativas. En estos textos de 1979 y 1988 el autor entiende la representación del cuerpo como construido en correspondencia metafórica con el medio ambiente, asimilando los dominios vegetal, animal y humano a “un mismo universo de significación”.18 El tercer capítulo, titulado “La mujer zopilote y el hombre mutilado. Imágenes nocturnas del padre en la cosmología otomí”, publicado originalmente en 1989, se sitúa todavía en este marco explicativo que entiende como homologías las habidas, en el pensamiento otomí, entre “el destino de los hombres y el de los cuerpos celestes”,19 y como analogías aquéllas “entre cosmogénesis y antropogénesis”.20 Aquí Galinier da cuenta del principio de no contradicción, que permite a las divinidades del panteón otomí rebasar las categorías de género según el contexto, en atención a una lógica de encajonamiento que permite el englobamiento de la categoría contraria según “un esquema dualista asimétrico”, inverso al propuesto por el Homo hierarchicus de Louis Dumont.21 Los personajes etnográficos son, desde aquí y en adelante, los del Carnaval, entre ellos el Diablo, el Señor con Cabeza de Viejo, dueño de la riqueza, que es feminizado por su amputación, es decir, la castración que resulta de su engullimiento por parte de la vagina.
El siguiente capítulo, “El lugar de la verdad. Reflexiones sobre el mecanismo del ritual y su desconexión en el ‘volador’ otomí”, de 1989, se sitúa explícitamente en ese lugar en que se revela el conocimiento: al pie del Palo Volador, el sitio del sacrificio y del encuentro sexual, estableciendo explícitamente un puente entre la cosmología y un cuadro de “psicología sexual generalizada”,22 donde el ritual dentro del ritual define las condiciones de su término efectivo y su eventual reiteración; es la muerte la que reactiva el proceso de nacimiento. En el capítulo “Reglas, contextos y significación de los rituales”, publicado originalmente en 1990, Galinier emprende una crítica a dos proposiciones de Wittgenstein, según las cuales el ritual no es interpretable a la manera simbolista o literal propia de la antropología, menos aún cuando las exégesis nativas resultan contradictorias. Contra esta posición, que guarda afinidades con la de antropólogos cognitivistas como Maurice Bloch, quien hace aparecer al ritual como un campo en que la semántica deja de ser pertinente,23 Galinier distingue las “‘exégesis internas’, el conjunto heterogéneo de discursos, gritos, cantos, juegos de palabras, llantos, etc., cuya ocurrencia no responde a solicitación externa alguna, ni a ninguna demanda de formalización”,24 las distingue de las “exégesis externas”, ofrecidas por los informantes a petición del etnógrafo, y de “toda la hermenéutica concerniente a los rituales [que] conlleva a una reflexión sobre la noción de ‘secreto’ […y] esoterismo ritual”,25 aludiendo a un modelo que no por implícito e informal resulta vacío de significación.
Sigue el capítulo “La lamentación del Señor con Cabeza de Viejo. Cómo se escribe la historia en la región otomí”, de 1993. Aquí el autor da cuenta de los personajes que aparecen en los rituales de Costumbre y de Carnaval: charros, catrines, judíos, Cuauhtémoc, Moctezuma, Malinche, Cortés. La historia en su versión otomí, su etnohistoria, aparece como una maquinaria donde los mestizos y sus epígonos son combinados con las divinidades indígenas de la luna y de la tierra, todos son confundidos en el Viejo Costal, el maniquí del Carnaval que es dispuesto al pie del Palo Volador y que, a la vez, es la parte inferior de cada cuerpo humano. Aquí la piel “es el soporte inmediato de la memoria”, entendiendo una ontología en la que el ser se define en la encrucijada de esas identidades que se reflejan unas a otras y que —continúa el argumento en el capítulo “Elogio a la putrefacción. Una física otomí del desbordamiento”— es suficientemente explícita como para hacer del ser viviente uno necesariamente podrido, de la misma forma en que la vida no es sino consecuencia del gasto energético de la muerte, del sacrificio ritual y de la participación de los difuntos en la comunidad humana, según “una doctrina energética que descubre en la saturación”26 escatológica los mecanismos de puesta en marcha del cosmos. El argumento es provocador y cuestiona uno de los muchos supuestos antropológicos, esta vez el ofrecido por Mary Douglas, quien separa universalmente lo sagrado de lo poluto.27 Contra lo que querría este argumento, ocurre que los otomíes se conciben a sí mismos como sucios y cifran su identidad étnica en esa piel corrupta, hedionda. “Cuando en otras sociedades se busca expulsar las marcas de suciedad, real o simbólica, para dar lugar a un mundo descontaminado, los otomíes por el contrario sacan de ahí los recursos necesarios para la reproducción de la sociedad”,28 señala en el capítulo “Oler el mundo”, aparecido originalmente en 1998.
En “El cuadrilátero de los ídolos. Una vida psíquica en la naturaleza”, de 1997, es ya clara una distancia respecto a esos textos seminales en que Galinier entendía las relaciones entre cuerpo y cosmos como analogías, metáforas, homologías, a la manera de una simbológica. A partir de aquí entiende “que el cuerpo no es simplemente un modelo de representación de puntos particulares del universo. ‘Es’ el mundo”,29 de manera que entre cuerpo, sociedad y cosmos “hay identidad de sustancia, una misma dinámica de fluidos, pero sobre todo un espacio isomorfo de relaciones, condición sin la que la ‘eficacia simbólica’ de los procedimientos chamánicos —en el sentido técnico de ‘propiedad inductora’ vinculada a estos distintos niveles, tal y como lo entiende Lévi-Strauss— sería totalmente imposible”.30
Ello explica, siguiendo a Galinier, que la parafernalia y los agentes de los rituales terapéuticos y los de los rituales de fertilidad sean idénticos, derivando de ello que, así como el cuerpo humano es el asiento de afectos y conflictos, exista a la vez “una verdadera vida psíquica en la naturaleza”.31 La cosmología otomí es simultáneamente, su antropología.
“Pequeñas cosmologías” nocturnas potestad del Diablo, inconcebibles “como experiencias sensoriales idiosincráticas” y que deben, en cambio, examinarse “como mensajes colectivos codificados culturalmente”,32 es la aproximación desarrollada en “La huella cósmica de los sueños en el México indio”, publicada originalmente en 1998. Despliegue de los personajes carnavalescos, el sueño otomí, como su etnohistoria, identifica el pasado con el futuro, condición de posibilidad para la oniromancia con que, en vigilia tanto como en los rituales adivinatorios, se interpretan los mensajes de la noche, cuando los movimientos oculares, a la manera de los vaivenes del Carnaval y del juego sexual, indican el lugar de la verdad, el acceso al conocimiento equivalente al corte sacrificial. Es así como el Carnaval constituye un sueño diurno con los mismos actores del inframundo; “el sueño un Carnaval alucinatorio […] con una relativa libertad en relación con las restricciones físicas, lógicas y morales de la actividad cognitiva diurna”.33 Un argumento más apunta con toda claridad a los ulteriores desarrollos del autor en antropología psicoanalítica, revelados ya desde la segunda edición de La mitad del mundo —en francés, como la tesis de Estado de que derivó—:34 si esa pequeña muerte onírica no es accesible a la conciencia, “la interpretación onírica otomí, más que una simple hermenéutica mecanicista […debe] ser considerada como un tipo de metapsicología nativa”.35 Cuatro capítulos más completan esta compilación: “Un pensamiento que fracasa. La teoría otomí del inconsciente”, de 1999; “Pensar fuera de sí. Espejos identitarios en Mesoamérica”, de 2000; “La mitología es su teoría de las pulsiones. Una aproximación amerindia al conflicto intrapsíquico”, de 2003; y “Madre fálica y padre sin pie. El péndulo edípico”, de 2004. Aunque no deja de aportar nuevos datos etnográficos, en su mayoría ofrece los que ya son familiares al lector: los rituales de Costumbre y sobre todo el de Carnaval, el mundo como un sistema de intercambio energético signado por la mancilla del sueño y el sexo, la muerte como anuncio de la vida, pero aquí la discusión con la antropología psicoanalítica y con el fundador del psicoanálisis es explícita. Distanciado de las versiones estadounidenses abocadas a las psicologías folk, del sentido común, que “consideran las representaciones vernáculas del aparato psíquico” limitándolo “a las expresiones emocionales de los estados mentales”, Galinier profundiza “en las especulaciones locales sobre la producción de los afectos y el trabajo de pensar, ‘comprendidos aquí en su dimensión teórica’, sin pasar por los protocolos de la psicología y de la antropología cognitiva”.36
Respecto al psicoanálisis, la apuesta de Galinier no apunta a explicar en términos freudianos a los otomíes, sino en comprender la “‘causalidad psíquica’ en la cultura”, haciendo aparecer la ideología otomí sobre el sexo y la muerte, la reproducción de la vida, “al mismo nivel explicativo que la teoría freudiana”.37 (En este sentido Galinier propone varias hipótesis. Primero, si para Freud la “teoría de las pulsiones es, por decirlo así, nuestra mitología”,38 entonces “la ‘mitología otomí’ —en sus expresiones rituales— puede tomar el papel de una doctrina de las pulsiones”.39 Segundo, si la teoría freudiana postula que el conflicto entre el yo y el yo-ideal es equivalente a una “oposición de lo real y lo psíquico, del mundo exterior y el mundo interior”,40 tal concepción sería inaplicable a la metapsicología otomí, que supone un sujeto extraterritorial cuyo cuerpo es el mundo; géneros, épocas y estatus confundidos; “unidad arquitectónica, con diferentes niveles de instancias en interacción, al interior de un todo orgánico”,41 al tiempo que esta metapsicología otomí, al contrario de la de Freud, hace trabajar al discurso del chamán “en su dimensión terapéutica”.42 Tercero, si “para Freud el rechazo orgánico de lo oloroso es un factor de civilización, no es así entre los otomíes”,43 quienes fundan su identidad y su reproducción cultural en esa hediondez que permite la regeneración del cosmos. Un punto más respecto al psicoanálisis:
Para André Green “la interpretación kleiniana de la sexualidad es la fundición de la teoría psicoanalítica según un punto de vista ginecocéntrico. Con Mélanie Klein, son la hija y la madre las que toman la palabra, oponiéndose a la visión falocéntrica de Freud”. Yo agregaría que los otomíes, a partir de esta obsesión ritual de retornar a lo materno, entienden también añadir lo masculino a lo materno. Lo femenino no es un “de menos”, sino lo masculino “además”.44
Con este englobamiento de lo masculino en lo femenino, es decir, el que las divinidades femeninas puedan aparecer también como masculinas (a diferencia de otras que sólo aparecen como masculinas, no las hay que sean exclusivamente femeninas) se articula una cuestión más, relativa al complejo de Edipo:
Como hipótesis, estaría tentado a decir que el complejo de Edipo otomí sería de tipo inverso [al señalado por Freud], con el amor del padre por un lado, el odio de la madre por el otro, habida cuenta de su actividad predadora. Pero el asunto es más complicado […] Esta variante exótica del Edipo tiene el interés, para nosotros como antropólogos, de dar formato a la vez a una teoría de la cultura y de las relaciones sociales. Evidentemente, el juego de las identificaciones aparece aquí enigmático, con este vaivén de imágenes de gratificación y castigo, donde se amenaza y sacrifica el polo masculino al polo femenino y viceversa.45
La metapsicología otomí, que hacia 2004 aparecía ya claramente esbozada en esos artículos ahora traducidos y compilados, espera un refinamiento de la discusión antropológica en la que, sin duda, Jacques Galinier estará trabajando. Esperamos ver pronto los resultados de ese trabajo.
Sobre el autor
Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez
Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH.
Citas
- Jacques Soustelle, México, tierra india, trad. de Rodolfo Usigli, 2ª edición, México, SEP (Sepsetentas, 10), 1980 [1971], p. 17. [↩]
- Jacques Soustelle, La familia otomí-pame del México central, trad. de Nilda Mercado Baigorria, 2ª edición, México, CEMCA/FCE (Historia), 1993 [1937], p. 7. [↩]
- Guilhem Olivier, Guy Stresser-Péan, “Pláticas con Guy Stresser-Péan (entrevistas realizadas por Guilhem Olivier)”, trad. de Érika Gil Lozada, en Guilhem Olivier (coord.), Viaje a la Huasteca con Guy Stresser-Péan, México, FCE/CEMCA (Antropología), 2008, pp. 27-29. [↩]
- Guy Stresser-Péan, “La danse du Volador chez les indiens deu Mexique et de l’Amerique Centrale”, París, memoria de la École Pratique des Hautes Études, 1947. [↩]
- Guy Stresser-Péan, “Los orígenes del volador y del comelagatoazte” (1948), trad. de Mario H. Ruz, en Lorenzo Ochoa (pres., intr., selec.), Huaxtecos y totonacos. Una antología histórico cultural, México, Conaculta (Regiones), 1990, pp. 83-96. [↩]
- Guy Stresser-Péan, Le Soleil-Dieu et le Christ. La christianisation des Indiens du Mexique, París, L’Harmattan (Recherches Amériques latines), 2005, pp. 217-238. [↩]
- Jacques Galinier, n’y˜uh˜u Les Indiens Otomis. Hiérarche sociale et tradition dans le Sud de la Huasteca, México, Misión Arqueológica y Etnológica Francesa en México (Estudios mesoamericanos, 2, ii), 1979, p. 3. [↩]
- Jacques Galinier, Pueblos de la Sierra Madre. Etnografía de la comunidad otomí, trad. de Mariano Sánchez Ventura Philippe Chéron, México, CEMCA/INI (Clásicos de la Antropología, 17), 1987 [1974], pp. 11-12. [↩]
- Jacques Galinier, “La cultura otomí oriental como ficción. Un modelo emblemático para Mesoamérica”, en Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez (coord.), Memoria de papel. Actas del primer coloquio sobre otomíes de la Sierra Madre Oriental y grupos vecinos, México, INAH (Etnografía de los pueblos indígenas de México, Debates), 2008, pp. 285-294. [↩]
- Jacques Galinier, El espejo otomí. De la etnografía a la antropología psicoanalítica, México, INAH/CDI/CEMCA (Etnografía de los pueblos indígenas de México, Estudios monográficos), 2009, pp. 136-137. [↩]
- Ibidem, p. 160. [↩]
- Jacques Galinier, “El depredador celeste. Notas acerca del sacrificio entre los mazahuas” (1984), trad. de Ángela Ochoa, en Anales de Antropología, vol. xxvii, 1995, pp. 251-267. [↩]
- Jacques Galinier, op. cit., 2009, p. 172. [↩]
- Ibidem, p. 142. [↩]
- Eduardo Viveiros de Castro, “Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism”, en Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 4, núm. 3, septiembre de 1998, pp. 469-488. [↩]
- Jacques Galinier, op. cit., 2009, p. 148. [↩]
- Jacques Galinier, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, trad. de Ángela Ochoa y Haydée Silva, México, IIAUNAM/CEMCA/INI, 1990 [1985]. [↩]
- Jacques Galinier, op. cit., 2009, p. 32. [↩]
- Ibidem, p. 42. [↩]
- Ibidem, p. 47. [↩]
- Louis Dumont, Homo hierarchicus. Ensayo sobre el sistema de castas, trad. de Rafael Pérez Delgado, Madrid, Aguilar (Cultura e historia), 1970 [1966]. [↩]
- Jacques Galinier, op. cit., 2009, p. 52. [↩]
- Maurice Bloch, “Symbols, song, dance and features of articulation: Is religion an extreme form of traditional authority?” (1974), en The past and the present: the collected papers of Maurice Bloch (Ritual, History and Power. Selected Papers in Anthropology), 2ª edición, Londres, Athenæum Press/Gateshead, Tyne & Wear (London School of Economics Monographs on Social Anthropology, 58), 1997, pp. 19-45. [↩]
- Jacques Galinier, ibidem, p. 59. [↩]
- Ibidem, p. 60. [↩]
- Ibidem, p. 79. [↩]
- Mary Douglas, Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, trad. de Edison Simons, Madrid, Siglo XXI, 1973 [1966]. [↩]
- Jacques Galinier, ibidem, p. 124. [↩]
- Ibidem, p. 86. [↩]
- Idem. [↩]
- Idem. [↩]
- Ibidem, p. 115. [↩]
- Ibidem, p. 108. [↩]
- Jacques Galinier, La moitié du monde. Le corps et le cosmos dans le ritual des Indiens Otomi, Vendôme, puf/cnrs/Université de Paris x Nanterre (Ethnologies), 1997. [↩]
- Jacques Galinier, op. cit., 2009, p. 116. [↩]
- Ibidem, p. 184. [↩]
- Ibidem, p. 128. [↩]
- Ibidem, p. 179. [↩]
- Ibidem, pp. 174-175. [↩]
- Ibidem, p. 180. [↩]
- Idem. [↩]
- Ibidem, p. 181. [↩]
- Ibidem, p. 196. [↩]
- Idem. [↩]
- Ibidem, p. 199. [↩]
