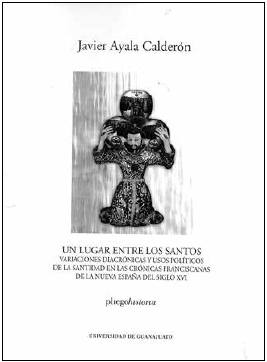 La obra más reciente de Javier Ayala se preocupa por ver cómo cambió, entre la primera y la segunda mitad del siglo XVI, la idea de “santidad” entre los franciscanos que habitaron en la Nueva España, en función de las necesidades políticas que vivieron. Aunque no aborda en exclusiva del caso de fray Martín de Valencia, en buena medida centra en él su discurso, por lo que yo habría agregado como subtítulo, justamente: “El caso de fray Martín de Valencia”.
La obra más reciente de Javier Ayala se preocupa por ver cómo cambió, entre la primera y la segunda mitad del siglo XVI, la idea de “santidad” entre los franciscanos que habitaron en la Nueva España, en función de las necesidades políticas que vivieron. Aunque no aborda en exclusiva del caso de fray Martín de Valencia, en buena medida centra en él su discurso, por lo que yo habría agregado como subtítulo, justamente: “El caso de fray Martín de Valencia”.
Tras haber releído la Crónica de Alonso de la Rea, escrita hacia 1638-1639, en la que el religioso exalta a sus hermanos de orden, presentándolos con características uniformes en función de dos criterios, pues los hombres muertos tiempo atrás aparecen como taumaturgos, mientras los vivos aparecen simplemente como seres virtuosos (p. 13), Ayala se pregunta si todos los franciscanos que escribieron sobre el tema lo hicieron de la misma forma, y para poder responderse revisa con cuidado algunas obras del siglo xvi, particularmente: la Vida de fray Martín de Valencia escrita por Francisco Jiménez a fines de 1536 o principios de 1537; la obra de Motolinía, fechada en 1541,1 que incluye una biografía de fray Martín construida en base a diversas fuentes, entre ellas la de Jiménez;2 y la Historia Eclesiástica Indiana de Mendieta concluida hacia 1596, obra que dedica más de 20 páginas al mismo fray Martín.
Para acercar al lector a la mentalidad de los primeros franciscanos que llegaron a Nueva España, Ayala se refiere tanto a la reforma de la orden llevada a cabo en España por el cardenal Cisneros3 como a los movimientos de reforma más focalizados que surgieron en la península en los últimos años del siglo XV y los primeros del xvi, específicamente a las reformas de fray Juan de Guadalupe, discípulo de fray Juan de la Puebla,4 y a las de fray Francisco de los Ángeles (pp. 75-76), y a los yermos o colonias eremíticas que este último fomentó, haciendo énfasis en la dieta y en la disciplina corporal a que deberían someterse sus miembros; reformas que dieron origen a la familia de descalzos que formaría en 1517 la custodia de san Gabriel de Extremadura y que dos años más tarde se convertiría en provincia. Pobreza, mortificación, vida de retiro y apostolado son términos que definieron el modo de vida de sus miembros, razones por las Carlos V los eligió, de entre todas las familias franciscanas, para que viajaran como apóstoles a la Nueva España.5
Al margen de las reformas ocurridas entre los franciscanos, Ayala hace referencia a numerosos movimientos religiosos surgidos en Europa desde el siglo XIII, muchos de los cuales buscaron un cristianismo interiorizado (p. 67), si bien unos lo hicieron más cerca y otros más lejos de la ortodoxia. Se refiere particularmente al dejamiento, a su preferencia por la oración mental sobre la vocal, y a cómo los dejados desconfiaban de las señales externas de espiritualidad, de las “visiones y otras maravillas, de los arrobamientos y revelaciones” (pp. 69-70), ideas que pese a que abanderó este grupo heterodoxo fueron compartidas por ortodoxos como Jiménez de Cisneros (p. 68). Y contrasta su postura con la de los alumbrados, que exaltaban las manifestaciones externas y llamativas de amor divino, las pruebas externas de comunión con Dios, y que sostenían que podían comunicarse con él (p. 89).
Y aunque asegura Ayala que, como los dejados, los más de los frailes que pasaron a la Nueva España en 1524 desconfiaban de las expresiones externas de contacto con la divinidad (p. 84), no puede incluir entre ellos a fray Martín de Valencia, sobre quien volveré, quien “se inclinaba hacia las experiencias místicas como ninguno de los otros primeros frailes en Nueva España” (p. 87).
Antes de centrarse en la figura de fray Martín, quien —como he dicho— guía de alguna manera la obra de Ayala, el autor se traslada a la Nueva España para referirse al ambiente político que privó en ella a lo largo del siglo XVI. Asegura que los frailes que recibieron apoyo incondicional por parte de Cortés se vieron en problemas cuando éste se alejó del gobierno por ir a las Hibueras, que su situación frente al poder civil se agravó en 1528 en que comenzó a gobernar la primera Audiencia, y que a ello habrían de sumar poco después su enfrentamiento con la iglesia diocesana, pugna que si bien tuvo múltiples caras, en última instancia terminaría por invertir la relación de poder entre frailes y clérigos.
Es justamente en medio de estas pugnas con las autoridades que Javier Ayala revisa cómo cambió la idea franciscana de santidad (p. 49).
Comienza por distinguir entre santidad sobrenatural o taumatúrgica y santidad por las obras. La primera, dice, es “producto de la gracia divina, avalada por milagros realizados por Dios a través de su santo”; mientras la segunda se refiere al estado de gran perfección espiritual que alcanza una persona de vida ejemplar, que eventualmente podría acceder a premios sobrenaturales como los arrobamientos (p. 100), y trata de demostrar cómo la vida de fray Martín fue escrita de diversas maneras a lo largo del siglo XVI: primero por Jiménez, quien lo contempló de manera preferentemente humana; luego por Motolinía, que presenta una postura “intermedia”; y finalmente por Mendieta, quien hace referencia a algunos milagros obrados por el propio fray Martín, que con los años se fueron agregando a su leyenda, con que lo hace aparecer como un santo, cambio que habla del intento por parte de la orden por recobrar parte del poder y de la influencia que había perdido frente a la sociedad novohispana.
Ayala sugiere que Jiménez, uno de los doce y biógrafo de Valencia, refractario a las demostraciones exteriores de contacto con la divinidad, se preocupó básicamente por resaltar las virtudes humanas de su biografiado, entre ellas la humildad, y que por ello hizo referencia al momento en que fray Martín se hizo poner un pie en el cuello, o a aquel otro en que se hizo conducir con una soga atada a la garganta (p. 93); pero no me parece que haya sido tan clara su postura. Pese a que Jiménez no consideraba que los arrobos fueran necesariamente prueba de amor divino
(p. 89), asegura que fray Martín fue visto más de una vez fuera de sí, en arrobos marcados por la pérdida de la razón y los sentidos (p. 90); aunque en teoría no era afecto a creer en visiones asegura que fray Martín las tenía —si bien temía que pudieran ser embustes del demonio (p. 87)—, y aunque sentía desconfianza por las adivinaciones, dejó registro de que fray Martín frecuentaba en España a una alumbrada, la beata del Barco, a quien Dios “comunicava sus secretos”, y a quien el fraile preguntó si debería o no ir a predicar al África (p. 89). Eso sí, Jiménez presenta a fray Martín no como mediador, sino como beneficiario de milagros, dados su arrobamientos y sus visiones proféticas (p. 99).
Como el texto de Jiménez está incompleto, Javier Ayala no sabe a ciencia cierta si algunos de los milagros de fray Martín que incluyó Motolinía en su obra provienen de esa o de otras fuentes (p. 100); pone como ejemplo aquel en el que se le vio de pie, delante de su sepultura, el día en que se desenterró su cuerpo para enterrarlo en un ataúd (p. 101) y supone, dada la naturaleza del “hecho”, que no figuraba en la Vida y que corresponde a una tradición más tardía. Asegura, cosa por demás interesante, que con excepción de los que los embusteros se achacaban, los milagros “no los inventaba el santo, sino los promotores de su devoción” tiempo después de su muerte (p. 110), y regresa al tema de los “milagros” que sobre fray Martín registrara Motolinía: al cruzar un río la corriente le arrebató unos libros que encontró, intactos, más abajo; un árbol se llenaba de pájaros siempre que Valencia rezaba a su sombra, y aunque aclara que él “ni lo creía ni lo dejaba de creer”, se hablaba de los milagros que efectuara Valencia post mortem: había resucitado a un muerto, curado a una mujer devota y alejado a un fraile de una gran tentación. Motolinía, quien duda en lo tocante a los últimos casos, da por hecho sin embargo el milagro de los libros, y Ayala supone que porque éste fue obrado por Dios.
Ayala asegura que en general Motolinía no da oídos a las manifestaciones llamativas de la espiritualidad y que, en cambio, se congratula ante las personas virtuosos y ejemplares (p. 115). En su época, dice, “la estrechez de la regla se cumplía con puntualidad y debido a eso los frailes podían ser vistos como santos por las obras sin necesidad de verlos como taumaturgos, cosa que no podía ya decirse para la etapa en la que Mendieta escribió su Historia eclesiástica, [que está] literalmente plagada de acontecimientos maravillosos” (p. 117).
Tanto Motolinía como Mendieta desearon, con sus escritos, exaltar a la orden y defender su permanencia en estas tierras pero lo hicieron de diversa manera, y es sobre todo en la obra del segundo que los milagros obrados directamente por los frailes destacan como parte de su discurso apologético (p. 60).
Mendieta asegura que Valencia hizo llover en épocas de sequía, que resucitó a un niño en Tlalmanalco y que un fraile recobró el sentido del olfato al acercarse al cadáver de Valencia, gracias al suave olor que despedía” (p. 137),6 y Ayala concluye que de esta manera Valencia dejó de ser un santo varón para convertirse en un santo (p. 138).
Es éste punto central de la tesis de Ayala, pues el de Valencia no es el único caso de “ampliación” que encontró en las fuentes; asegura que muchos frailes que ni siquiera menciona Motolinía, en Mendieta aparecen como taumaturgos, gracias al tiempo que permitió que se forjaran leyendas a su alrededor, y a las circunstancias de los nuevos tiempos que hicieron que la orden intentara mostrar la santidad de sus miembros. Los franciscanos ya para entonces podían alejar tempestades, hacer llover, apagar incendios y curar en vida o después de haber muerto (p. 122).
Resulta claro que el autor aborda la santidad no como fenómeno objetivo, ni como creencia subjetiva, sino como construcción escritural (pp. 13, 24) y edificante cercana a los exempla. Ello me hizo pensar en una obra espléndida Los indios medievales de fray Pedro de Aguado, en la que en forma similar Jaime Humberto Borja trata de demostrar cómo aunque en su Recopilación historial fray Pedro de Aguado quiso escribir sobre los indios del Nuevo Reino de Granada, no escribió sobre indios “reales”, sino que los “construyó” a partir de su mundo simbólico.7
Volviendo a la obra de Ayala, aunque me resulta clara su tesis de la evolución de los frailes como seres virtuosos a la de los frailes taumaturgos, no me parece que sean tan claros ni tan drásticos los acentos en las fuentes conforme pasaron los años. Él mismo encontró los dos tipos de religiosos en la Crónica de Alonso de la Rea, y también él encasilló los 35 milagros que registra Motolinía y los 179 que figuran en la obra de Mendieta en un número reducido de categorías que son prácticamente las mismas para ambos autores (p. 123). Ello no quiere decir, sin embargo, que su lectura no resulte novedosa e interesante.
Sobre la autora
Marcela Corvera
Citas
- Aunque los Memoriales fueron escritos hacia 1533-1535 y modificados hasta 1542 (p. 49), la Historia de Motolinía está fechada en 1541. Fray Toribio de Benavente (Motolinía), Historia de los Indios de la Nueva España, relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado, estudio crítico, apéndices, notas e índice de Edmundo O’Gorman, México, Porrúa (Sepan cuantos, 129), 2007, p. XIII. Vid infra, nota 3. [↩]
- Aunque Javier Ayala consultó una edición de los Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella preparada por don Edmundo O’Gorman que fuera publicada por la UNAM en 1971, y aclara que se trata de una edición en la que se insertaron párrafos tomados de la Historia de los Indios de la Nueva España, el asunto no deja de confundir, pues es originalmente en la Historia y no en los Memoriales que aparecen datos sobre la vida y milagros de fray Martín de Valencia. Por ello me abstendré de citar los Memoriales como lo hace Javier Ayala y me referiré sencillamente a la obra de Motolinía. [↩]
- El reformador visitaba los conventos de su provincia, convocaba el capítulo y “hacíales [a los frailes] una plática de sus primeras reglas […], de su relajación y quebrantamientos. Ponía toda instancia en que renunciasen todos los privilegios que eran contra su primera perfección, traíalos a su presencia y los quemaba […] quitábales todas las rentas, heredades y tributos […] En materia de hábito quitó los que traían […] y les hizo vestir de paño áspero… En la superficie de sus celdas no dejó nada, hízoles seguir el coro y andar descalzos [… y al] que no quiso reducirse a la observancia o le quitó el hábito o se pasó a Italia”. Marcela Corvera, “Estudio histórico de la familia de franciscanos descalzos en La Provincia de San Diego de México, Siglos XVI-XX”, tesis doctoral, Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense, Madrid, 1995, p. 16; Antonio Rubial García, “Notas para el estudio del franciscanismo en Nueva España”, tesis de licenciatura, UNAM, México, 1975, p. 58. [↩]
- Marcela Corvera, op. cit., p. 20. [↩]
- Marcela Corvera, op. cit., p. 24. [↩]
- Resulta importante decir que como Mendieta escribió en una época en la que los alumbrados eran perseguidos en España, ni por equivocación mencionó en su biografía la relación que Valencia tuviera con la beata del Barco; sólo anotó que una persona “muy espiritual” le sugirió que no fuera a África a predicar, que esperara otra oportunidad para hacerlo. [↩]
- Jaime Humberto Borja Gómez, Los indios medievales de fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo xvi, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2002. [↩]
