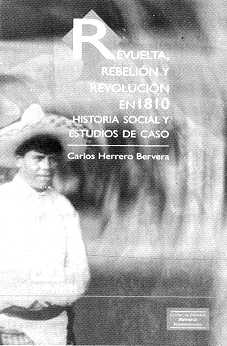 La gran resonancia política que tuvo en su momento en las sociedades europeas la Revolución francesa, estimuló la aparición casi inmediata de ensayos trascendentales que ponderaron los aspectos positivos y negativos de sus saldos. La violencia social, pero sobre todo, el resquebrajamiento de las instituciones que apuntalaban al Antiguo Régimen desatados por el proceso revolucionario, fue el punto en el que coincidieron inicialmente sus críticos. En sus obras, Edmund Burke y Joseph De Maistre, entre otros, lamentaron que la revolución hubiese destruido todo sin aportar nada.
La gran resonancia política que tuvo en su momento en las sociedades europeas la Revolución francesa, estimuló la aparición casi inmediata de ensayos trascendentales que ponderaron los aspectos positivos y negativos de sus saldos. La violencia social, pero sobre todo, el resquebrajamiento de las instituciones que apuntalaban al Antiguo Régimen desatados por el proceso revolucionario, fue el punto en el que coincidieron inicialmente sus críticos. En sus obras, Edmund Burke y Joseph De Maistre, entre otros, lamentaron que la revolución hubiese destruido todo sin aportar nada.
Burke en sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa (1790)”, condenaba ese movimiento revolucionario y la filosofía racionalista que lo inspiró;1 para él, su radicalismo habría puesto en peligro un proceso emancipador abierto para la humanidad por la Revolución inglesa. Sin ambages, acusó al espíritu corporativo de los filósofos ilustrados franceses de ser una de las causas decisivas de los acontecimientos revolucionarios. Así, la condena de una revolución social que inicialmente se ubicó en el terreno político, desde muy temprano abrió las puertas del debate historiográfico, es decir, de las ideas y de la interpretación de la historia. En breve, de la condena se pasó a la idealización del mundo afable que se había perdido por obra y gracia de los revolucionarios: para Chateaubriand, por ejemplo, la idílica herencia de la Edad Media cristiana se contaba entre las pérdidas más importantes.2
Con todo, este coro de lamentaciones también encontraría a su tiempo una respuesta más equilibrada en la forma de apreciar los saldos de la revolución. Las ideas liberales contribuyeron indiscutiblemente en ese proceso. Esgrimidas éstas por una nueva generación de políticos e intelectuales burgueses que gozaban de las ventajas políticas y económicas abiertas por el fenómeno revolucionario, vieron en éste un hecho consumado con responsables no sólo del lado de sus promotores, sino de aquellos que, ciegos, toleraron o alimentaron las causas de su origen. François Guizot, historiador y ministro conservador así lo expresó en 1848:
No creo en una obstinación prolongada en condenar totalmente las revoluciones porque estén cargadas de errores, de desgracias y de crímenes; en esto es preciso reconocer todo lo que dicen sus adversarios, incluso sobrepasarles en severidad, tener en consideración sus acusaciones, incluso añadiendo las que ellos olvidan, y después conminarles a que a su vez rindan también cuenta de los errores, de los crímenes y de los males de su época, y de los poderes que tuvieron bajo su custodia. Dudo que acepten el envite…3
Este intento conciliador, sin embargo, no logró atenuar del todo los fulminantes anatemas que Burke asestó contra la llamada violencia revolucionaria. Más aún, los ecos de sus diatribas surcaron el océano y penetraron en tierras mexicanas. En 1852 la elite política e intelectual de México leía con asombro la rudeza con la que Lucas Alamán descalificaba en el tomo quinto de su Historia de México el movimiento independentista lidereado por el cura Miguel Hidalgo. Alamán comulgó con la percepción de Burke de negar toda legitimidad a los movimientos revolucionarios pues éstos destruyen las instituciones por buenas o malas que sean, e instalan a las sociedades en el caos.
Este hombre Edmund Burke -señala Alamán- en sus profundas reflexiones sobre la revolución de Francia, ha anunciado con un espíritu que pudiera llamarse profético toda la serie de los acontecimientos que hemos visto en nuestro país y en los ajenos.4
Para Alamán, la violencia desencadenada por el padre Hidalgo -la que vivió en carne propia en su natal Guanajuato- tenía las características que llevó al pensador irlandés a condenar a la Revolución francesa. Hidalgo destruyó la posibilidad del cambio gradual que proponía Burke, por lo tanto el relevo unificador y pacífico encabezado por Agustín de Iturbide, suministró la debida legitimidad al proceso independentista.
La obra de Alamán fue una de las primeras en ofrecer una interpretación de la Revolución de Independencia de México. Fue, además, una de las mejor escritas y documentadas de su tiempo y su influencia, por lo tanto, ha sido de larga duración. Actualmente nuevas corrientes historiográficas parecen volver su mirada a las tesis de Alamán -quien además tuvo razones personales para opinar como lo hizo- y niegan crédito nuevamente al movimiento revolucionario del padre Hidalgo.
El libro de Carlos Herrero que en esta oportunidad nos ocupa, es precisamente un ensayo revisionista, que somete a juicio crítico las tesis que han dominado la interpretación del fenómeno independentista mexicano en los últimos treinta años. Apoyado en la consulta de una amplia bibliografía referente al tema, así como de los principales ramos que resguarda el Archivo General de la Nación, en los que quedó constancia documental del itinerario insurgente desde sus inicios, y de los afanes realistas por nulificarlo, Herrero propone nuevas rutas para abordar la Revolución de Independencia. Definiendo de antemano las categorías de análisis que usa en su estudio y aclarando las posturas teóricas y metodológicas que lo enmarcan, plantea su propósito a través de cuatro estudios de caso: el asalto de las fuerzas insurgentes al pueblo de Calpulalpan en abril de 1811; la revuelta de las comunidades indígenas y la población de Amecameca entre octubre y noviembre de 1810: la revolución caudillista de los Villagrán y los Anaya en Huichapan; y las circunstancias que rodearon el asedio del ejército de Hidalgo a la Ciudad de México entre octubre y diciembre de 1810.
“El estudio de caso -nos dice Herrero- es la vía por la cual nosotros creemos que podemos modificar sustancialmente la imagen de la Revolución de Independencia”. Ciertamente los estudios de caso que aborda le permiten, en primer término, sustituir la historia política por una historia social en la cual los protagonistas principales no son los individuos sino las colectividades; pues se trata, no hay duda, de un fenómeno social. Herrero abordó estudios de caso que presentan características comunes pero que al mismo tiempo proyectan la amplia diversidad social y de motivaciones que alimentó el conflicto: los cuatro casos se ubican en la región del altiplano central; en los cuatro destaca el apoyo, en distintos grados, de las comunidades indígenas campesinas, y finalmente en todos ellos los hechos se registran en los primeros meses de iniciada la gesta independentista. Sus protagonistas, unos se incorporan a la revolución por convicción; otros, llevados por la dinámica de los acontecimientos, algunos para escapar de viejas deudas con la justicia, pero todos la alimentan y le dan sentido unívoco.
En general la historiografía que se ocupa de la Revolución de Independencia no niega la participación activa en la misma de las comunidades indígenas, de las campesinas sobre todo, pero su presencia en muchos casos es en términos de simple escenografía, elementos inherentes al paisaje rural mexicano o, en el mejor de los casos, simples extras de los roles principales. En su estudio, Herrero pone de manifiesto que el apoyo que brindaron las comunidades indígenas a la causa de Hidalgo, permitió no sólo el avance exitoso del ejército insurgente en su primera etapa, sino que imprimió en su lista de reivindicaciones sociales demandas que el liderazgo criollo no había considerado, como el reparto de la tierra.
La forma en la que participan en el movimiento revolucionario esas mismas comunidades es otro de los rasgos destacados por el autor. En su seno y en consecuencia en su actuación, los indígenas lo hacen a título colectivo; “revolucionan”, saquean bienes y padecen las consecuencias de sus actos siempre como comunidad. Esa forma de actuar incluso entorpece la acción punitiva de las autoridades realistas, quienes ante la incomprensión, caen irremediablemente en la arbitrariedad: buscan culpables individuales y sólo encuentran el silencio cómplice o la solidaridad colectiva hacia el injustamente reprimido. Sólo la Iglesia, con el aval de un conocimiento acumulado del comportamiento indígena de casi trescientos años, sabe cómo asustarlos: la marginación social. ¿Cómo?, con la excomunión. En el periodo colonial no había comunidad indígena cuya vida interna no estuviese regida por el calendario litúrgico, ninguna actividad colectiva escapaba a su ordenamiento; la excomunión, en consecuencia, era peor que el encarcelamiento, y quizá que la propia muerte, pues en la proscripción social y religiosa ni el alma se salvaba.
Otros protagonistas que se desprenden de la escenografía para instalarse en el proscenio son las mujeres. Indígenas en su mayoría, lo hacen también a título colectivo. No sólo participan activamente en lo álgido de las hostilidades, sino en algunos casos, como en la revuelta de Amecameca, se erigen en las instigadoras iniciales. Hacia finales de octubre de 1810 las tropas de Hidalgo amenazaban tomar la Ciudad de México, provocando con ello la alarma general de las autoridades y habitantes de la urbe. El virrey ordenó, entre otras cosas, leva de indios para la defensa de la ciudad. Amecameca, pueblo cercano a la misma, fue de los primeros en recibir la orden; en los primeros días de noviembre las autoridades locales reunieron un contingente de indios que fueron trasladados a México, pero en el camino una algarabía de mujeres ya lo esperaba para detenerlo. La razón: no quieren que sus maridos vayan a la Ciudad de México para ser “sacrificados en defensa de los gachupines”. La acción desembocó en un motín indígena en la plaza central de Amecameca, y en la posterior represión de la administración virreinal. Los instigadores, hombres y mujeres, fueron duramente castigados; ellas fueron remitidas a las recogidas y en Santiago Tlatelolco; ellos a la Ciudad de México, a trabajar en la zanja cuadrada. Los líderes empezaron a ser enviados a La Habana, una ida sin retorno, todos lo sabían. Entonces las mujeres comenzaron una enconada defensa de sus hombres y velaron incluso su encarcelamiento hasta las últimas consecuencias.
Por último estuvieron también los llamados “líderes menores”: los Villagrán y los Anaya. Su actuación ha sido poco valorada pero el estudio de Herrero los ubica como piezas clave, al menos en el caso de los mencionados, en el control inicial que tuvieron las fuerzas insurgentes de los caminos que comunicaban a la Ciudad de México con la región de El Bajío. Ambas familias operaban en la región como simples líderes caciquiles, a los que el movimiento independentista violentó su ya de por sí conflictiva relación con las autoridades españolas locales. Antiguas deudas con la justicia se convirtieron en el argumento lógico para que los Villagrán y los Anaya se sumaran a la causa independentista y transformaran la región de Huichapan en zona insurgente, resguardada por comunidades indígenas fieles a los mismos.
El estudio cierra con una valoración acerca de las razones que llevaron a los jefes insurgentes, particularmente a Hidalgo, a desistir del asalto a la Ciudad de México. Creemos que con los argumentos que aporta Herrero la balanza se inclina definitivamente hacia uno de sus lados y tiende a cerrar la polémica; la inexperiencia castrense de Hidalgo parece ser la clave.
En 1791 los restos de Voltaire eran trasladados con honores por los revolucionarios al panteón parisino. Tres años después (1794), el cadáver de Rousseau recibía el mismo tratamiento por esos mismos revolucionarios quienes, envueltos en la espiral de terror y sangre que marcó la actuación del Comité de Salvación Pública, lo honraron como “autor de la revolución”. En ocasiones los símbolos dicen más que los hechos. Benedetto Croce vio en esos actos la irremediable y contradictoria asociación del pensamiento ilustrado y la revolución. En México se honran los restos de Hidalgo y de Allende en la Columna de la Independencia, mientras el cadáver de Iturbide descansa en la capilla de San Felipe de Jesús de la catedral Metropolitana. No hay duda de que aquí también los símbolos hablan.
Sobre el autor
Arturo Soberón Mora
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
Citas
- E. Burke, “Reflexiones sobre la Revolución francesa (1790)”, Textos Políticos, introd. de Vicente Herrero, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 649-650. [↩]
- Chateaubriand, El genio del cristianismo, México, Porrúa, 1982, libro sexto. [↩]
- Citado en G. Lefebvre, El nacimiento de la historiografía moderna, México, Ediciones Roca, 1975, p. 171. [↩]
- Lucas Alamán, “Examen imparcial de la administración del general vicepresidente D. Anastasio Bustamante, con observaciones generales sobre el estado presente de la República y consecuencias que éste debe producir”, en Documentos diversos inéditos o muy raros, compilación de R. Aguayo Spencer, México, Jus, 1946, vol. 3, p. 243. [↩]
