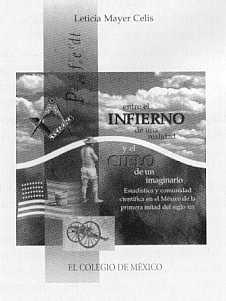 Éste es un libro que de entrada podría parecer tedioso por los temas que aborda; pero es todo lo contrario, su lectura es de lo más amena e ilustrativo. Mayer nos propone una nueva visión sobre la historia de la estadística en México. En la introducción, que resulta imprescindible para entender el resto de la obra, la autora expone de manera concisa las principales ideas de su marco conceptual y las fuentes que utilizó; realiza una revisión crítica sobre los estudios que hay alrededor de este tema y deja establecido de manera clara cuáles son los problemas que se propone estudiar.
Éste es un libro que de entrada podría parecer tedioso por los temas que aborda; pero es todo lo contrario, su lectura es de lo más amena e ilustrativo. Mayer nos propone una nueva visión sobre la historia de la estadística en México. En la introducción, que resulta imprescindible para entender el resto de la obra, la autora expone de manera concisa las principales ideas de su marco conceptual y las fuentes que utilizó; realiza una revisión crítica sobre los estudios que hay alrededor de este tema y deja establecido de manera clara cuáles son los problemas que se propone estudiar.
Sobre este punto, la doctora, del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (UNAM), advierte a los lectores que “en el presente trabajo se encuentran dos vertientes: primero la estadística como texto cultural, en el cual la veracidad de la noticia no tiene importancia, dado que lo que interesa es el mundo pensado: qué tipos de datos suscitaban la atención de los científicos, cómo se interpretaron y que utilidad quiso dárseles. […] Por otra parte está la comunidad científica que generó e interpretó las estadísticas. De ésta nos atrae el dato empírico, biográfico, con referencia a su vida cotidiana y los valores que volcaron en los rituales académicos”. Ambas vertientes, en apariencia, se desarrollan como dos historias paralelas, pero en realidad es la distancia que hay entre los textos y la vida de sus autores, pero por medio del relato se construyen diversos puentes que entablan una comunicación fluida con ambos aspectos.
Utilizando como herramientas metodológicas la historia cultural y la antropología, analiza la evolución de las estadísticas en su sentido simbólico a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Detalla el trabajo de los científicos, quienes registran información, elaboran tablas y cuadros, comparan el comportamiento social y los fenómenos naturales, sacan deducciones “útiles” y difunden los resultados por medio de diversos medios impresos. Pero Leticia Mayer apunta que los autores tenían una segunda finalidad: estaban muy interesados en conocer la “desviación de la norma”, es decir, todos aquellos saldos sociales que estaban fuera de las fronteras de la moral y del “hombre tipo” como los delincuentes, criminales y prostitutas. A partir de este conocimiento, se pretendía “controlar a los grupos desviados para encauzarlos y proteger a la sociedad”. Por lo tanto, en este periodo histórico, la estadística se convierte en un instrumento imprescindible para diseñar e imponer políticas estatales, tanto correctivas como preventivas.
A partir de este momento y hasta nuestros días, las estadísticas penetran en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, Peter Becker, estudioso de la estadística moral, ha publicado recientemente un artículo acerca del papel de las prostitutas en la criminalidad de Alemania del siglo XIX, en la revista Crime, historie et sociétes. Crime, history and societies. Ahí señala que en la primera mitad del siglo pasado “cuando el temor del contagio moral fue el dominante, los médicos sacaron a relucir el tema de la higiene social y la necesidad de protegerse ante la proliferación de enfermedades venéreas. En ese momento sus argumentos todavía se enmarcaban en una narrativa donde los niños inocentes y las mujeres podrían infectarse y convertirse en víctimas”.
Podemos decir que las estadísticas morales fueron uno de nuestros primeros rostros como país independiente. Los facultativos, mediante los números, pretendían reconocernos. Para ello inventaron un icono “científico” que fomentaba la homogeneización e identificaba nuestras desviaciones para acabar con ellas. La estadística, mucho más allá de los números, representaba un anhelo de país, el lugar que le correspondía en el concierto de las naciones civilizadas. Era imprescindible frente a nuestros nuevos socios, presentarnos con buenos números para aparecer y crear una representación sana e incorruptible.
La historia de las estadísticas en México, se inicia como en otras latitudes; la tertulia de los amigotes cada día toma un carácter mas serio y los debates provocan mayores compromisos. Por lo tanto ese tipo de reuniones informales se transforman en una institución, que fue adscrita a diversas secretarías y oficinas, pero no encontró momento de sosiego por las constantes revueltas políticas. Pero después de muchos obstáculos se organizó la Sociedad de Geografía y Estadística, la cual pervive hasta nuestros días.
Una buena parte del libro está dedicada a revelar las características sociales de un puñado de ilustrados que impulsaron la investigación y difusión de las estadísticas. La biografía de estos hombres transcurre en forma paralela que la propia historia de México.
En una forma cuidadosa, se construye una intrincada red que fue tejida por estos científicos a lo largo de su conformación. Con el apoyo de diez diagramas, se examina cada una de las posibles interacciones de quince personajes, quienes tuvieron un papel primordial en la reflexión y aplicación de sus conocimientos “útiles”. Tomando en cuenta los puntos en común y las diferencias de cada uno de los protagonistas, la autora los reúne en cinco grupos que son: pioneros, importantes, científicos, fuertes y jóvenes. Es probable que no compartamos el criterio con que fueron agrupados los estadísticos. Pero los datos arrojan luz sobre ciertos aspectos muy coherentes. Por las fechas de nacimiento sabemos que se trata de dos generaciones. Los primeros vieron la luz en plenas reformas borbónicas e inclusive gozaron de esa etapa de progreso. Los segundos son hijos de las revueltas políticas, del descontento y la crisis económica. La tercera parte (33 por ciento), son originarios de la región más próspera: el Bajío. Dos de los más importantes o “egos centralizadores” estudiaron en Europa y Estados Unidos respectivamente, uno pertenecía a la aristocracia criolla y el otro era hijo natural. Los otros se prepararon, principalmente, en centros de enseñanza de la Ciudad de México, de los cuales destacaba el Colegio Nacional de Minería.
Según el recuento de las actividades que desarrollaron, el cual es un aspecto fundamental, encontramos que se combinaron áreas académicas, militares y políticas. Pero algo que atrajo mas nuestra atención, es que la inteligencia tenía una preferencia política de tipo monárquico. Esto no lo decimos como una condena o enfermedad que padecían, consideramos que este punto es una señal más que permite entender a estos hombres y su manera de concebir el mundo. Esta preferencia política les acarreó una serie de penalidades y los marginó, sobre todo, con la República restaurada.
En el estudio de los rituales académicos, la autora se basa en los anuarios publicados del Colegio Nacional de Minería de 1845 y 1848. El análisis de estas celebraciones se centra en los discursos que fueron pronunciados. Aunque de manera general se hace mención del protocolo de este tipo de ceremonias, nos hubiera gustado que se abundara más en estos temas, ya que pensamos que hubieran enriquecido las principales tesis del libro sobre todo en su carácter simbólico. En relación con los discursos, los oradores atizaban al nacionalismo por medio de las hazañas históricas, apelaban a la memoria colectiva para buscar un lugar entre los países civilizados. Hacían referencias a los libros clásicos y desempolvaban los antiguos cuadros de la galería de los hombres ilustres. La primera ceremonia fue de gran entusiasmo, en la segunda existía una profunda melancolía, pero una mayor necesidad de reforzar la identidad nacional. Entre una y otra, México había perdido la guerra, con ella más de la mitad del territorio y se había doblegado ante la invasión norteamericana. El ejército de las barras y las estrellas profanó el templo del saber y convirtió al Palacio de Minería en su cuartel, en el que no había un lugar “donde poner el pie por estar convertido en una cloaca inmunda”.
Las cincuenta y un imágenes que acompañan el texto recuperan una antigua tradición de ilustrar los libros de historia, aportan un cúmulo de información importante y no simplemente una decoración. En una forma por demás discreta se hace mención a dos planos y cuatro mapas; la incorporación de imágenes de las portadas y de algunas tablas son una tarjeta de presentación, con la intención de que los lectores se acerquen a los originales. La ambientación de la época se hizo por medio de litografías de edificios y calles de la Ciudad de México, con lo cual se puede hacer un buen recorrido. Al lector le corresponde sacar sus propias conclusiones del conjunto de la obra y descifrar los códigos de los grabados, pinturas, dibujos y fotografías de los protagonistas.
Sobre el autor
Eduardo Flores Clair
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
