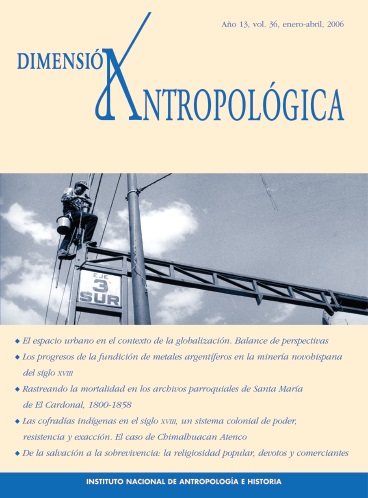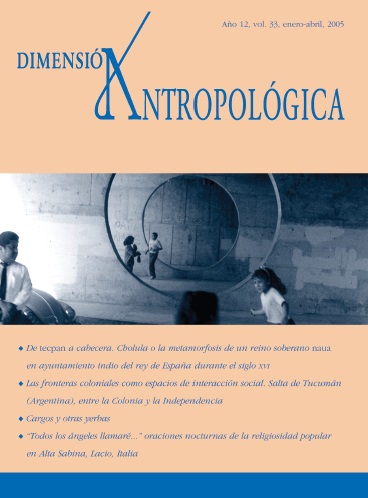A lo largo de una buena parte de la historia prehispánica, distintos grupos indígenas del México antiguo han mostrado reverencia por los árboles de sus localidades como entidades sagradas esenciales para la comunicación con sus antepasados, o bien para originar una vía de contacto con los planos celestial, terrenal y el inframundo, e incluso para legitimar mediante un discurso divino el poder de la clase dirigente; todo ello representado explícitamente en manifestaciones materiales como los códices, la escultura y la pintura a gran escala. Durante las excavaciones realizadas por el Programa de Arqueología Urbana al frente de las escalinatas del templo dedicado a Huitzilopochtli en la ciudad de México, se recuperaron los restos de un antiguo arriate de época mexica que todavía servía de sostén a uno de los importantes árboles mitológicos con ramas bifurcadas y que, en su conjunto, evidencian la presencia del paraíso original y su vínculo con la tierra.
[Texto completo]Este artículo busca rastrear el pueblo de Yecapixtla a través de las fuentes históricas, y advertir el complejo cosmogónico en que se insertó desde la época prehispánica en función de las relaciones de poder que se adhirieron al espacio. El antiguo altépetl de Yacapixtla, pueblo hoy enclavado en la porción nororiental del actual estado de Morelos, rodeado por profundas barrancas y en el centro de una compleja red hidráulica, se convirtió en un bastión militar mexica desde donde se controlaban las poblaciones ubicadas al sur, la irrigada región de la Tlalnagua. La guerra y el acceso a las aguas delinearán su perfil religioso. Destaca por ello el papel a la vez redistributivo y revolucionario del caprichoso Tezcatlipoca, artífice del paisaje de Yecapixtla. El ocaso de los guerreros bajo la pax hispánica traerá entonces profundas consecuencias en el posterior desmantelamiento de aquel orden geopolítico, del que sólo quedarán algunos rastros mitológicos en la llamada “capital de la cecina”.
[Texto completo]En el marco de los estudios sobre la construcción cultural de la santidad, los “venerables”, “siervos de Dios” y “beatos” constituyen una vía predilecta para el estudio de las devociones y prácticas rituales en los espacios coloniales. Retomando esta preocupación, indagamos en las formas de institucionalización de la santidad y las relaciones sociales entabladas a partir de ella en la frontera de Tarija durante el siglo XVIII. El caso del martirio del jesuita Julián de Lizardi durante el alzamiento chiriguano de 1735, la recuperación de su cuerpo, el traslado de sus restos y la producción y circulación de reliquias nos permiten ahondar en un contexto de interacción social en donde las representaciones sobre la santidad que los misioneros trataron de imponer fueron apropiadas por diferentes actores en un contexto de convulsiva efervescencia religiosa.
[Texto completo]La migración yucateca a la isla de Cuba, libre y forzada aunque menor numéricamente, si la comparamos con migraciones de otras nacionalidades, tiene la característica de un movimiento continuo que arranca desde la época colonial y termina en 1959. Esa presencia yucateca en Cuba se tradujo en la construcción de una tradición cultural, varias veces reinventada pero con sellos distinguibles de identidad, como experiencias y modos de vida que migraron, se adaptaron y se arraigaron para dejar su huella en la tierra a la que fueron.
[Texto completo]